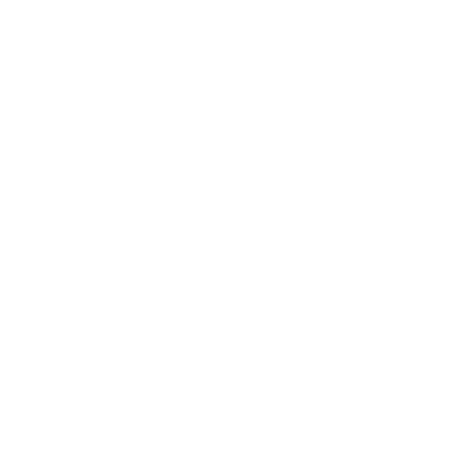Historia de Mondrón
II. Orígenes históricos y evolución
1. Evidencias arqueológicas y presencia humana ancestral
El territorio donde hoy se asienta Mondrón conserva vestigios de presencia humana que se remontan a épocas muy remotas. La comarca de la Axarquía en general, y la zona de Periana-Mondrón en particular, ha sido escenario de asentamientos humanos desde tiempos prehistóricos, favorecidos por un entorno rico en recursos naturales y condiciones favorables para la supervivencia.
En el entorno de Mondrón se han encontrado vestigios arqueológicos que confirman la presencia humana en la zona desde épocas muy remotas. En el Cerro de Alcolea, cerca de Mondrón, se registraron asentamientos humanos desde el Musteriense, en el Paleolítico Inferior, lo que demuestra la antigüedad de la ocupación humana en este territorio. Estos hallazgos arqueológicos constituyen las primeras evidencias documentadas de presencia humana en la zona, aunque los asentamientos estables que darían origen a la actual aldea se establecerían mucho más tarde.
La proximidad de Mondrón a la Cueva de Zafarraya, donde se descubrió el cráneo más antiguo de la provincia de Málaga (un resto de homo neanderthalensis datado entre 25.000 y 33.000 años de antigüedad), sugiere que toda esta región fue transitada por grupos de cazadores-recolectores paleolíticos que aprovecharían los recursos de la zona.
Durante la Edad del Bronce, diversas culturas dejaron su huella en la comarca, como atestiguan hallazgos en cerros y elevaciones cercanas, donde se establecieron poblados en altura por motivos defensivos. La estratégica posición de Mondrón, en las faldas de sierras y con control visual sobre un amplio territorio, la convertiría en un lugar propicio para estos asentamientos primitivos.
La época romana también dejó su impronta en la zona, como sugieren algunos topónimos de origen latino que han perdurado hasta nuestros días, entre ellos posiblemente el propio nombre de Mondrón, aunque sobre este particular existen diversas hipótesis que se analizarán en un capítulo posterior.
2. Mondrón en época andalusí: La alquería medieval
Con la llegada de los musulmanes a la península ibérica en el siglo VIII, se inicia un periodo de profundas transformaciones en el territorio que hoy ocupa Mondrón. La zona quedó integrada en la cora (provincia) de Rayya, con capital en Archidona y posteriormente en Málaga, dentro de un territorio mayor conocido como Al-Andalus.
Durante la época islámica, estas tierras, dedicadas principalmente al pastoreo de grandes rebaños de ganado, pertenecían administrativamente a Zalia, importante fortaleza cuya jurisdicción (iqlim) abarcaba las actuales demarcaciones de Zafarraya, Alfarnate, Alfarnatejo y Periana, extendiéndose desde el Puente de Don Manuel (antiguo Puente de Çalea) hasta los Alazores.
Mondrón se constituyó en esta época como una alquería (qarya), un tipo de asentamiento rural característico de Al-Andalus. Las alquerías eran pequeños núcleos de población dedicados principalmente a la agricultura y ganadería, que dependían administrativamente de un centro urbano mayor o de una fortaleza (hisn), en este caso Zalia.
Francisco Javier Simonet, en su obra «Descripción del Reino de Granada», basándose en textos de autores árabes, especialmente de Mohammed ebn Aljatahib, menciona a Mondrón como una de las alquerías existentes en la Amelía (jurisdicción) de Málaga. Este testimonio confirma la existencia de Mondrón como núcleo de población estable durante el periodo andalusí.
Los habitantes de la alquería de Mondrón, como los de otros núcleos rurales de Al-Andalus, serían principalmente campesinos que cultivaban las tierras circundantes. La organización social estaría basada en la familia extensa y en las relaciones clánicas, con un alto grado de autonomía en la gestión de sus recursos pero integrados en las estructuras administrativas y fiscales del emirato y posteriormente del califato.
La agricultura desarrollada por estos pobladores incorporó importantes innovaciones traídas por los musulmanes, como nuevos sistemas de regadío y cultivos hasta entonces desconocidos en la península. Los olivos, que hoy caracterizan el paisaje de Mondrón, experimentarían durante este periodo un notable impulso, sentando las bases de una tradición olivarera que ha perdurado hasta nuestros días.
Es también probable que durante el periodo de dominación almohade (siglos XII-XIII), caracterizado por su rigor religioso, Mondrón acogiera a mozárabes (cristianos que vivían en territorio musulmán) que buscaban refugio en zonas montañosas, menos expuestas al control de las autoridades. Esta hipótesis podría explicar la pervivencia de ciertos elementos culturales y toponímicos de origen latino en la zona.
3. La reconquista cristiana y primeras referencias documentales (1485-1500)
El fin de la época andalusí en Mondrón está directamente vinculado a la conquista de Zalia por las tropas cristianas en septiembre de 1485. Esta importante fortaleza fue tomada por Don Gutierre de Padilla, Clavero de Calatrava y alcaide de Alhama, con la ayuda de dos hermanos moros, hijos de una cautiva cristiana, que vivían dentro de la fortaleza. Como recuerda el profesor Chavarría Vargas citando un manuscrito sobre los reyes nazaríes: «En el mes de Ramadán del año 890 (septiembre, 1485) tuvo lugar la Conquista de Saliha, fortaleza de la Ajarquía de Vélez».
Tras la caída de Zalia, Mondrón, como parte de su jurisdicción, pasó a manos cristianas, aunque la zona quedó inicialmente como un territorio poco seguro debido a la resistencia de algunos grupos musulmanes que se refugiaron en las montañas circundantes.
Durante los primeros tres años tras la conquista (1485-1488), Mondrón permaneció bajo la jurisdicción de Zalia. Sin embargo, esta fortaleza, muy dañada durante las operaciones militares, no fue repoblada como inicialmente se había previsto. En 1488, tras una inspección que reveló el mal estado de sus instalaciones, se decidió abandonar el proyecto de rehabitarla, y sus tierras, incluido Mondrón, fueron incorporadas a la jurisdicción de Vélez-Málaga.
Las autoridades veleñas vieron en la anexión de las tierras de Zalia una solución a su escasez de tierras. Como señala un documento de la época: «non tyenen los vesynos de la çibdad en qué labrar ni entrar». Sin embargo, el repartimiento efectivo de estas tierras entre los veleños se demoró, en parte debido a la inseguridad de la zona, como justificaba Diego de Vargas, encargado de los repartimientos: «Dadme veynte de a caballo con que me aseguren el campo, que yo iré a repartir la dicha Çalia».
Durante este periodo, mientras se formalizaban los repartimientos, muchas de las mejores tierras de la zona, incluidas las de Mondrón, fueron objeto de concesiones reales a nobles y caballeros que habían participado en la conquista. Esta práctica, común tras la reconquista, inició un proceso de feudalización de un territorio que durante el periodo andalusí había estado caracterizado por un modelo de pequeñas explotaciones familiares.
Las primeras referencias documentales cristianas específicas sobre Mondrón aparecen en documentos relativos a estos repartimientos. Aunque inicialmente continuó como un núcleo poblado, la presión ejercida por los nuevos propietarios cristianos y las difíciles condiciones de vida bajo el nuevo régimen provocarían con el tiempo un paulatino despoblamiento.
4. El documento de 1560 y la fuente de Mondrón
Uno de los documentos más relevantes para la historia de Mondrón data del 1 de junio de 1560. Se trata de un acta de inspección realizada por las autoridades de Vélez-Málaga a la fuente de Mondrón, un elemento fundamental para la vida de la aldea y para la actividad ganadera de la zona.
Este valioso documento, conservado en el Archivo Municipal de Vélez-Málaga y transcrito por Doña Purificación Ruiz García, proporciona información detallada sobre la fuente y su entorno, y contiene la primera referencia conocida al apellido «Mondrón», estableciendo una conexión directa entre el topónimo y un personaje histórico.
El documento comienza describiendo la visita de inspección realizada por «los muy magníficos señores el licenciado Pedro Alonso Moyano, alcalde mayor, e Gaspar de Escaladas, regidor, e Diego de Lucena, jurado, en presencia de mí Pedro de Salvatierra, escribano mayor del Cabildo de la dicha ciudad». La comitiva recorre «el camino que va de Guaro a Çábar y, en pasando la sierra que dicen de Vilo, a la mano derecha de la dicha sierra está una fuente que nace bajo de la Sierra de Enmedio, en la falda de ella, en un cortijo que dijeron ser de Pedro Muñoz, vecino de Vélez, que solía ser del beneficiado Blas Mondrón, difunto».
Esta mención a Blas Mondrón es de extraordinaria importancia, pues establece por primera vez con evidencia documental una conexión directa entre el apellido Mondrón y el lugar geográfico del mismo nombre. El documento revela que Blas Mondrón, ya fallecido en 1560, había sido un «beneficiado» (título eclesiástico que solía designar a un clérigo que disfrutaba de un beneficio o renta eclesiástica) y propietario de tierras en la zona.
El motivo principal de la visita era verificar que se respetaba el carácter comunal de la fuente y las tierras circundantes. El documento indica que, según el «traseado del dicho repartimiento», la fuente quedó «por común e realenga, con dos fanegas de ejido e abrevadero». Sin embargo, parecía que estas tierras comunales habían sido apropiadas indebidamente, por lo que las autoridades ordenaron al medidor Marcos Pérez que «debajo del dicho juramento, mida las dichas dos fanegadas de tierra alrededor de la dicha fuente, de 400 estadales cada fanega».
El acta detalla minuciosamente el amojonamiento realizado para delimitar estas dos fanegadas de tierra comunal, describiendo con precisión la ubicación de cada mojón colocado y las características del terreno. Esta descripción nos permite reconstruir la geografía de la zona en el siglo XVI y entender la importancia de la fuente como punto de abastecimiento de agua y descansadero para el ganado.
El documento concluye con el establecimiento formal de una entrada y salida a la fuente: «Luego los dichos señores señalaron por entrada e salida de la dicha fuente veinte varas de medir, por el camino que va de Vilo a Çábar, junto a la fuente, hacia la parte de Vilo, e se medieron e amojonaron diez varas de cada parte del camino, junto al arroyo de la dicha fuente».
Este valioso testimonio documental no solo confirma la existencia de Mondrón como lugar habitado en el siglo XVI, sino que también revela la importancia de sus recursos hídricos y el interés de las autoridades por preservar su carácter comunal, esencial para la actividad ganadera. Además, la mención al «beneficiado Blas Mondrón» aporta un dato crucial para entender los posibles orígenes del topónimo, cuestión que se analizará detalladamente en el capítulo dedicado al nombre de Mondrón.
5. Evolución histórica durante los siglos XVII-XIX
Durante los siglos XVII y XVIII, Mondrón, al igual que otras aldeas de la zona, experimentó un proceso de adaptación al nuevo modelo socioeconómico impuesto tras la conquista cristiana. El territorio, inicialmente dedicado mayoritariamente al pastoreo, fue transformándose paulatinamente con la extensión de los cultivos, especialmente el olivar.
En las actas capitulares de Vélez-Málaga se encuentran referencias a las «Rozas Altas» y «Rozas Bajas», términos que designaban las tierras que, anteriormente dedicadas a pastizales, habían sido «rozadas» (desbrozadas) para su conversión en terrenos de labor. Esta transformación respondía a la necesidad de Vélez-Málaga de disponer de más tierras cerealistas.
En este periodo se consolida la estructura de propiedad caracterizada por grandes cortijos, en manos generalmente de propietarios absentistas (nobles, instituciones eclesiásticas o burgueses de Vélez y Málaga), trabajados por renteros o jornaleros. Este modelo feudal contrastaba con el sistema de pequeñas propiedades familiares que había predominado durante la época andalusí.
Documentos de los siglos XVII y XVIII mencionan arrendamientos de cortijos en la zona de Mondrón. Particularmente relevante es el documento fechado el 3 de diciembre de 1765, en el que José Frías Palma reconoce una deuda con el Convento de Santa Clara de Vélez por los arrendamientos de los cortijos El Ruedo y Mondrón. El documento especifica que Frías Palma es «deudor a dicho Convento de veinte y una fanegas de trigo, procedidas de la renta de otro cortixo que llaman de Mondrón, que lo es de dicho Convento, y de su renta causada en los años pasados de mill settecientos sesenta y dos y sesenta y tres, cuio cortixo es el mismo que estte otorgante tuvo a medianería con Juan de Vegas».
Este sistema de grandes explotaciones arrendadas generaba situaciones de gran precariedad para los campesinos, como queda reflejado en diversos testimonios de la época. Un ejemplo es la declaración de Francisco Caro, «labrador y morador en el cortijo que llaman del Cerrillo», quien afirmaba que los habitantes de la zona estaban «constituidos los demás al estado de puros jornaleros e imposivilitados a vivir con otros arvitrios e injeniaturas, tanto por no darlos de sí el país quanto por hallarse sin otros terrenos o porciones que labrar; a cuia causa viven con sus familias en considerable pobreza».
La situación cambiaría parcialmente a finales del siglo XVIII, cuando los vecinos de Periana, tras un largo pleito ante el Consejo Supremo de Castilla, consiguieron el arrendamiento de las tierras que hasta entonces habían trabajado como asalariados. Este cambio permitió una mejora en las condiciones de vida de los campesinos y un mayor arraigo a la tierra, que beneficiaría también a los habitantes de Mondrón.
El siglo XIX trajo consigo importantes transformaciones sociales y económicas, entre ellas la desamortización de Mendizábal (1836-1837) y la de Madoz (1855), que pusieron en el mercado tierras anteriormente en manos de la Iglesia y los municipios. Estas medidas, sin embargo, no siempre beneficiaron a los pequeños campesinos, pues las tierras fueron a menudo adquiridas por la burguesía urbana, que mantuvo o acentuó las estructuras de explotación existentes.
6. El terremoto de 1884 y la reconstrucción
El 25 de diciembre de 1884, a las 21:08 horas, un devastador terremoto sacudió la comarca de la Axarquía y parte de la provincia de Granada, causando graves daños materiales y numerosas víctimas. Este evento catastrófico, conocido como el «Terremoto de Andalucía», tuvo su epicentro en Arenas del Rey (Granada), con una magnitud estimada de 6,5-7,0 en la escala de Richter, y afectó severamente a Mondrón y las poblaciones cercanas.
La zona de Mondrón fue una de las más afectadas dentro del municipio de Periana, que a su vez fue el más damnificado de la provincia de Málaga. Los efectos del terremoto fueron particularmente devastadores debido a varios factores: la proximidad al epicentro, el tipo de construcciones (viviendas tradicionales de mampostería y barro con escasa resistencia sísmica) y la geología del terreno.
El sismo provocó importantes alteraciones geológicas en el entorno de Mondrón. Según un estudio del Instituto Geográfico Nacional, «cabe destacar el hundimiento de más de dos metros de profundidad que afectó a una franja de casi cuatro kilómetros de longitud por 10 a 35 metros de anchura y que discurría desde el puerto del Sol hasta una zona situada un kilómetro al norte del cortijo de El Batán, pasando por los cortijos de Guaro, Zapata, El Batán y La Cueva».
Estos hundimientos y las numerosas grietas que se abrieron en el terreno tuvieron consecuencias dramáticas. El cortijo de Guaro, cercano a Mondrón, «quedó sepultado, intacto, varios metros. A las personas que lo habitaban les dio tiempo de salir y ponerse a salvo. Al ser excavado el terreno, pudo comprobarse que la cortijada había quedado íntegra, sólo que unos metros más abajo de su emplazamiento».
En Mondrón, como en el resto del municipio, el terremoto destruyó o dañó gravemente la mayoría de las edificaciones, incluida la iglesia. Aunque no se dispone de cifras específicas de víctimas para Mondrón, el balance total para Periana fue de 58 muertos y 163 heridos, según el informe del ingeniero D. Domingo de Orueta, que acompañó al rey Alfonso XII en su visita a la zona.
La reconstrucción de Mondrón y otras zonas afectadas comenzó a organizarse a principios de 1885. El Gobierno de la nación, más sensible a la catástrofe que las propias autoridades locales, publicó el 2 de enero de 1885 un Real Decreto que establecía medidas de ayuda, reforzadas posteriormente por las leyes de 7 de enero y 14 de junio del mismo año.
Para administrar los fondos recaudados (unos 6,5 millones de pesetas, de los cuales casi la mitad provenían de donaciones extranjeras), se nombró en abril de 1885 una Comisaría Regia, encabezada por Don Fermín de Lasala y Collado, duque de Mandas. Esta comisión se encargó de planificar y ejecutar la reconstrucción hasta su disolución en diciembre de 1887.
En Mondrón, como en otras aldeas de Periana, se construyeron nuevas viviendas siguiendo criterios antisísmicos más modernos. El terremoto supuso, paradójicamente, una oportunidad para mejorar las condiciones urbanas y habitacionales de la zona, con edificaciones más seguras y mejor organizadas.
7. Mondrón en el siglo XX hasta la actualidad
A lo largo del siglo XX, Mondrón, como muchas otras zonas rurales de Andalucía, ha experimentado importantes transformaciones sociales, económicas y demográficas, marcadas por fenómenos como la emigración, la mecanización agrícola y, más recientemente, la diversificación económica y la llegada de nuevos habitantes.
Las primeras décadas del siglo estuvieron caracterizadas por la continuidad de una economía fundamentalmente agraria, basada en el cultivo del olivo y, en menor medida, cereales y otros productos tradicionales. La estructura de la propiedad, aunque más fragmentada que en siglos anteriores, seguía mostrando importantes desigualdades, con un predominio de pequeñas explotaciones familiares junto a algunas fincas de mayor tamaño.
La Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior posguerra tuvieron un impacto significativo en Mondrón, como en el resto del país. Las penurias económicas y las tensiones políticas marcaron este periodo, con episodios de represión que dejaron una huella profunda en la memoria colectiva de la comunidad.
A partir de los años 50 y 60, Mondrón se vio afectada por el fenómeno de la emigración, que despobló muchas zonas rurales españolas. Numerosos habitantes abandonaron la aldea para buscar mejores oportunidades en las grandes ciudades industriales (Barcelona, Madrid, Bilbao) o en países europeos como Alemania, Francia o Suiza. Este éxodo rural se intensificó entre las décadas de 1960 y 1980, provocando un significativo descenso demográfico y un envejecimiento de la población que permanecía en la aldea.
Paralelamente, la agricultura tradicional experimentó importantes transformaciones con la introducción de la mecanización y nuevas técnicas de cultivo. La producción olivarera, pilar de la economía local, se modernizó paulatinamente, con mejoras en los sistemas de recolección, transporte y elaboración del aceite. Un hito fundamental en este proceso fue la creación en 1967 de la Cooperativa Olivarera San José Artesano, que ha jugado un papel crucial en el desarrollo económico de Mondrón, agrupando a más de 450 pequeños agricultores de la comarca y mejorando la comercialización del aceite local.
Las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI han traído nuevas dinámicas a Mondrón. La mejora de las comunicaciones, el aumento del nivel de vida general y el redescubrimiento del valor del medio rural han propiciado fenómenos como la construcción de segundas residencias, la rehabilitación de viviendas tradicionales y la llegada de nuevos habitantes, entre ellos extranjeros, principalmente británicos, atraídos por el clima, el paisaje y el estilo de vida mediterráneo.
En el ámbito económico, aunque la agricultura sigue siendo la principal actividad, se ha producido una cierta diversificación, con iniciativas en sectores como el turismo rural, la artesanía o la producción agroalimentaria de calidad. La Cooperativa San José Artesano ha modernizado sus instalaciones y potenciado la calidad de sus aceites, comercializados bajo las marcas «Único de Mondrón» y «Aceites Mondrón», que han recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales.
Desde el punto de vista demográfico, Mondrón presenta en la actualidad una población envejecida, con predominio de personas mayores, aunque se observa una estabilización e incluso un ligero incremento en los últimos años gracias a la llegada de nuevos residentes. Según los datos disponibles, en 2023 Mondrón contaba con 157 habitantes, una cifra que se había mantenido estable respecto al año anterior, lo que podría indicar el fin de la tendencia despobladora.
En cuanto al patrimonio y servicios, Mondrón cuenta con una iglesia blanca dedicada a San Fernando, patrón de la aldea. La Cooperativa San José Artesano alberga un museo del aceite, donde se puede conocer la historia y los métodos tradicionales de producción del aceite de oliva, constituyendo un importante atractivo cultural y turístico.
De cara al futuro, Mondrón enfrenta retos como el envejecimiento poblacional, la necesidad de diversificar su economía y la adaptación al cambio climático, que podría afectar a cultivos tradicionales como el olivo. Al mismo tiempo, cuenta con importantes activos como su patrimonio natural y cultural, la calidad de sus producciones agroalimentarias y un creciente atractivo como destino para un turismo interesado en la naturaleza, la gastronomía y las tradiciones locales.