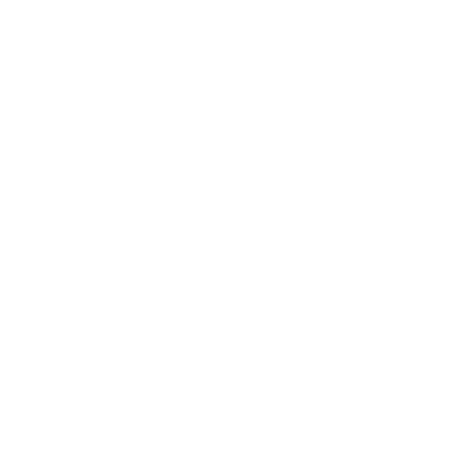Historia de Mondrón
IV. Entorno natural y paisaje
1. La Sierra de Vilo: Protectora natural de Mondrón
La Sierra de Vilo se alza imponente al norte de Mondrón, constituyendo no solo un elemento definitorio de su paisaje sino también un factor determinante en su microclima, hidrología e historia. Esta formación montañosa, que forma parte del conjunto conocido como Arco Calizo Central de la Cordillera Bética, actúa como una muralla natural que ha protegido históricamente a Mondrón de los vientos fríos septentrionales y ha condicionado las comunicaciones de la aldea con los territorios situados al norte.
Características geológicas y paisajísticas
Desde el punto de vista geológico, la Sierra de Vilo está compuesta principalmente por materiales calcáreos (calizas y dolomías) formados durante el Jurásico y el Cretácico, hace entre 200 y 65 millones de años, cuando esta zona estaba cubierta por un mar somero. Estos materiales fueron posteriormente plegados y elevados durante la orogenia alpina, que dio forma a las actuales cordilleras Béticas.
La naturaleza calcárea de sus rocas ha propiciado importantes fenómenos kársticos, con la formación de dolinas, lapiaces y otras morfologías típicas de este tipo de relieve. Estas formaciones kársticas no solo confieren a la sierra su aspecto característico, con afloramientos rocosos y escarpes pronunciados, sino que también determinan el comportamiento hidrológico de la zona, con la infiltración del agua de lluvia que alimenta acuíferos subterráneos y resurge en forma de manantiales en las faldas de la sierra.
La altitud máxima de la Sierra de Vilo ronda los 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que supone un desnivel de unos 350 metros respecto a Mondrón, situada a unos 650 metros de altitud. Este desnivel, unido a la orientación de las laderas, crea variaciones microclimáticas que han sido aprovechadas tradicionalmente para diferentes cultivos y usos del suelo.
Paisajísticamente, la Sierra de Vilo presenta un aspecto característico de la media montaña mediterránea, con laderas escarpadas donde aflora la roca madre calcárea, alternando con zonas de vegetación adaptada a estas condiciones extremas. La erosión ha modelado un relieve con fuertes pendientes, barrancos y pequeñas mesetas, creando un paisaje de gran belleza y dramatismo.
Desde las cumbres de la Sierra de Vilo se obtienen panorámicas espectaculares tanto hacia el norte, donde se divisan las tierras de Alfarnate y Alfarnatejo, como hacia el sur, con vistas que abarcan Mondrón, Periana y, en días claros, incluso el Mediterráneo. Estos miradores naturales han servido históricamente como puntos de vigilancia en tiempos de conflicto.
Importancia histórica como límite natural
La Sierra de Vilo ha actuado históricamente como una frontera natural, un límite que ha condicionado el desarrollo de Mondrón y sus relaciones con otros territorios. Durante la época andalusí, formaba parte de la línea defensiva natural de la fortaleza de Zalia, cuya jurisdicción abarcaba estas tierras. La sierra dificultaba el acceso desde el norte, proporcionando una protección adicional a las alquerías situadas a sus pies, como Mondrón.
Con la reconquista cristiana, la sierra mantuvo su función como límite territorial. El documento de 1560, que describe la visita de las autoridades veleñas a la fuente de Mondrón, menciona explícitamente la «sierra que dicen de Vilo», confirmando que ya entonces era un punto de referencia importante en la geografía local.
Los caminos que atravesaban la Sierra de Vilo, particularmente el que conducía desde Alfarnate a Periana a través del Puerto del Sol, han sido vías de comunicación cruciales a lo largo de la historia. Este paso natural fue utilizado por el ejército de los Reyes Católicos en su avance hacia Vélez-Málaga en 1487, y ha continuado siendo un eje de comunicación fundamental hasta la actualidad, aunque las dificultades orográficas han limitado el desarrollo de infraestructuras modernas.
La sierra también ha funcionado como límite climático, creando una clara diferenciación entre las condiciones más frías y continentales de las tierras situadas al norte (Alfarnate, Alfarnatejo) y el clima más templado y mediterráneo de la vertiente sur donde se asienta Mondrón. Esta diferenciación climática ha influido en los cultivos, la vegetación natural y las formas de vida a ambos lados de la sierra.
En épocas de conflicto, como durante la Guerra de la Independencia o la Guerra Civil española, la Sierra de Vilo proporcionó refugio a partidas de guerrilleros o huidos, aprovechando su terreno escarpado y de difícil acceso. Las cuevas y pasos ocultos de la sierra servían como escondites naturales, mientras que sus cumbres permitían controlar visualmente una amplia extensión de territorio.
Flora y fauna característica
La vegetación de la Sierra de Vilo refleja su carácter calcáreo y mediterráneo, con especies adaptadas a las duras condiciones de este entorno: suelos pedregosos y poco desarrollados, fuerte insolación, escasez de agua en superficie y pronunciadas pendientes.
La vegetación potencial de la sierra correspondería a un encinar mediterráneo (Quercus ilex subsp. ballota), pero la intensa acción humana a lo largo de los siglos ha reducido considerablemente su extensión. Actualmente, el paisaje vegetal está dominado por formaciones de matorral mediterráneo, con algunas manchas de pinar de repoblación en las zonas más elevadas.
Entre las especies arbustivas más características destacan:
- Lentisco (Pistacia lentiscus)
- Enebro (Juniperus communis y Juniperus oxycedrus)
- Sabina (Juniperus phoenicea)
- Diversos tipos de jaras (Cistus albidus, Cistus ladanifer, Cistus salvifolius)
- Retama (Retama sphaerocarpa)
- Majuelo (Crataegus monogyna)
- Aulaga (Ulex parviflorus)
El estrato herbáceo está compuesto por numerosas especies aromáticas como tomillo (Thymus vulgaris), romero (Rosmarinus officinalis), espliego (Lavandula latifolia) y salvia (Salvia lavandulifolia), que impregnan el aire con sus esencias, especialmente en primavera.
En las grietas de los roquedos calcáreos se desarrolla una flora rupícola específica, con especies adaptadas a este hábitat extremo, algunas de ellas endémicas de las sierras béticas. En los fondos de barrancos y zonas de mayor humedad aparecen especies más exigentes como el durillo (Viburnum tinus) o el madroño (Arbutus unedo).
Esta diversidad vegetal sustenta una rica fauna que, aunque disminuida respecto a épocas pasadas, mantiene representantes significativos de la fauna mediterránea. Entre los mamíferos que habitan la Sierra de Vilo cabe destacar:
- Zorro (Vulpes vulpes), cuya adaptabilidad le ha permitido resistir mejor que otras especies la presión humana
- Gineta o gato almizclero (Genetta genetta), pequeño carnívoro nocturno que se alimenta principalmente de pequeños roedores
- Tejón (Meles meles), que construye complejas madrigueras o «tejoneras» en las zonas más tranquilas
- Garduña (Martes foina), mustélido ágil y esquivo que frecuenta roquedos y zonas arboladas
- Jabalí (Sus scrofa), que en los últimos años ha experimentado una expansión de sus poblaciones
- Cabra montés (Capra pyrenaica), en las zonas más altas e inaccesibles, conectadas con las poblaciones del cercano Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
La avifauna es especialmente rica, con especies adaptadas tanto a los ambientes rocosos como a las zonas de matorral y arbolado. Entre las aves rapaces destacan el águila perdicera (Aquila fasciata), catalogada como especie amenazada, que anida en cortados rocosos, y el búho real (Bubo bubo), la mayor rapaz nocturna europea. También son frecuentes el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el gavilán (Accipiter nisus) y diversas especies de pequeñas rapaces nocturnas como el mochuelo (Athene noctua) y el autillo (Otus scops).
Entre las aves no rapaces, la Sierra de Vilo alberga especies como la collalba negra (Oenanthe leucura), la tarabilla común (Saxicola torquatus), el roquero solitario (Monticola solitarius) y numerosas especies de páridos, fringílidos y túrdidos.
Los reptiles están bien representados, con especies adaptadas a los ambientes rocosos como la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), el lagarto ocelado (Timon lepidus) y diversas especies de culebras.
La Sierra de Vilo, con su complejo entramado de ecosistemas, continúa siendo un reducto de biodiversidad a pesar de la secular presión humana, proporcionando hábitats para numerosas especies y contribuyendo significativamente al valor ecológico y paisajístico del entorno de Mondrón.
2. Sierra de Enmedio y Sierra de Alhama
Al este y nordeste de Mondrón, formando parte del mismo conjunto montañoso que la Sierra de Vilo, se extienden la Sierra de Enmedio y la Sierra de Alhama, dos importantes formaciones que complementan el marco montañoso que rodea y define la aldea.
La Sierra de Enmedio, como su nombre sugiere, ocupa una posición central entre la Sierra de Vilo y otras formaciones montañosas de la zona. Con una altitud máxima de 1.416 metros, presenta un relieve escarpado y abrupto, característico de las sierras calizas béticas. Sus laderas, de fuertes pendientes, descienden hacia Mondrón creando un impresionante telón de fondo que domina el horizonte oriental de la aldea.
Geológicamente, la Sierra de Enmedio está formada por calizas y dolomías del Jurásico y Cretácico, similares a las que componen la Sierra de Vilo. Los procesos kársticos han modelado su superficie, creando un paisaje característico con lapiaces, dolinas y otras formaciones típicas. Bajo su superficie se desarrolla un complejo sistema de acuíferos que alimentan importantes manantiales, entre ellos el de El Batán, fundamental en la hidrología de Mondrón.
La Sierra de Alhama, situada más al norte, alcanza los 1.500 metros de altitud y constituye uno de los grandes macizos calizos de la región. Forma parte del Arco Calizo Central, una unidad geográfica y geológica que se extiende desde la serranía de Ronda hasta la provincia de Granada, caracterizada por sus materiales calcáreos y su compleja tectónica.
Estas sierras han funcionado históricamente como corredores naturales para la fauna, permitiendo el movimiento de especies entre distintas áreas montañosas. La Sierra de Alhama, en particular, sirve como conexión entre el conjunto de Sierra Tejeda y Almijara y la Sierra de la Cordillera Antequerana, facilitando el flujo genético entre poblaciones de especies como la cabra montés.
Desde el punto de vista hidrológico, tanto la Sierra de Enmedio como la Sierra de Alhama juegan un papel crucial como áreas de recarga de acuíferos. Las abundantes precipitaciones que reciben, especialmente en forma de nieve durante el invierno, se infiltran a través del sistema kárstico y alimentan manantiales y cursos de agua que han sido fundamentales para el abastecimiento de Mondrón y para la agricultura de la zona.
La vegetación de estas sierras sigue un patrón similar al descrito para la Sierra de Vilo, con un predominio del matorral mediterráneo y algunas formaciones de pinar en las zonas más elevadas. En las umbrías y barrancos húmedos se desarrollan comunidades vegetales más exigentes, creando microhábitats de gran interés ecológico.
Estas imponentes formaciones montañosas no solo han condicionado el clima, la hidrología y la ecología de Mondrón, sino que también han determinado históricamente sus vías de comunicación y su desarrollo económico. Los pasos naturales entre estas sierras han sido utilizados desde tiempos remotos como rutas de trashumancia y comercio, conectando Mondrón con poblaciones vecinas y con territorios más alejados.
3. Paisaje y orografía general
El paisaje que rodea a Mondrón se caracteriza por su naturaleza montañosa y accidentada, típica de la Axarquía interior, donde las formaciones montañosas del Sistema Bético crean un relieve intrincado de valles, laderas y cumbres. Esta orografía compleja ha condicionado históricamente los asentamientos humanos, las comunicaciones y las actividades económicas en la zona.
Mondrón se sitúa a unos 650 metros sobre el nivel del mar, en la falda meridional de la Sierra de Vilo, ocupando una posición privilegiada que le proporciona protección frente a los vientos del norte y excelentes vistas sobre el valle del río Guaro. Esta localización, a media ladera, es característica de muchos asentamientos mediterráneos, buscando un equilibrio entre la seguridad y el control visual que proporcionan las zonas elevadas, y la proximidad a las tierras de cultivo y al agua de los valles.
El terreno desciende gradualmente desde los pies de la Sierra de Vilo hacia el sur, formando un conjunto de lomas y colinas suaves que contrastan con la abrupta verticalidad de las sierras del norte. Estas lomas están surcadas por numerosos arroyos y barrancos que desaguan en el río Guaro, creando un paisaje de valles paralelos separados por crestas de pendiente moderada.
El río Guaro, afluente del Vélez, constituye el eje hidrográfico principal de la zona. Su valle, que se va ensanchando progresivamente hacia el sur, alberga las tierras más fértiles, tradicionalmente dedicadas a cultivos de regadío. El río ha excavado su cauce a través de los materiales menos resistentes, creando un paisaje de meandros y terrazas aluviales.
Al este de Mondrón, el Cerrajón de los Baños constituye otra formación montañosa destacada, que cierra parcialmente el horizonte en esta dirección. Con una altitud cercana a los 1.000 metros, esta elevación presenta características similares a las de la Sierra de Vilo, con predominio de materiales calcáreos y vegetación mediterránea adaptada a condiciones xéricas.
Desde un punto de vista geológico, el entorno de Mondrón se caracteriza por la presencia de distintas unidades:
- Las sierras del norte (Vilo, Enmedio, Alhama), compuestas principalmente por calizas y dolomías jurásicas y cretácicas, pertenecientes al dominio Subbético de las Cordilleras Béticas.
- Las zonas de piedemonte, formadas por materiales detríticos (conglomerados, areniscas, margas) resultantes de la erosión de las sierras.
- Los fondos de valle, donde se acumulan materiales aluviales cuaternarios aportados por los ríos y arroyos.
Esta diversidad geológica se refleja en la variedad de suelos presentes en la zona, desde los poco desarrollados y pedregosos de las laderas, hasta los profundos y fértiles de los valles, pasando por los característicos suelos rojos mediterráneos (terra rossa) desarrollados sobre los materiales calcáreos.
El paisaje actual es el resultado de una larga interacción entre estos factores naturales y la acción humana a lo largo de milenios. Los bosques primitivos de encinas y quejigos que probablemente cubrían gran parte del territorio fueron progresivamente sustituidos por cultivos y formaciones de matorral, en un proceso de transformación que se intensificó a partir de la Edad Media.
El elemento más característico del paisaje actual de Mondrón es, sin duda, el olivar. Los campos de olivos, que ocupan las laderas de pendiente suave y moderada, crean un paisaje cultural de gran valor, con sus alineaciones regulares de árboles centenarios y sus tonalidades plateadas que cambian con la luz a lo largo del día y de las estaciones.
En las zonas más bajas, donde el agua es más abundante, aparecen huertas y cultivos de regadío, con una mayor diversidad de especies que incluye frutales, hortalizas y, en épocas más recientes, cultivos subtropicales como aguacates y mangos. Estas zonas irrigadas crean manchas de intenso verdor que contrastan con los tonos más apagados del olivar y el matorral.
En las áreas de mayor pendiente, donde los cultivos resultan inviables, se conservan formaciones de matorral mediterráneo en diversos estados de desarrollo, que constituyen un hábitat importante para numerosas especies de flora y fauna y contribuyen a la biodiversidad del entorno.
Este mosaico paisajístico, donde se combinan elementos naturales y antrópicos, confiere a Mondrón un entorno de gran belleza y diversidad, que constituye uno de sus principales valores patrimoniales.
4. Transformaciones paisajísticas a lo largo del tiempo
El paisaje que hoy rodea a Mondrón es el resultado de un largo proceso de transformación en el que la acción humana ha ido modificando progresivamente el entorno natural para adaptarlo a sus necesidades y formas de vida. Esta evolución paisajística refleja los cambios sociales, económicos y culturales que ha experimentado la zona a lo largo de su historia.
En tiempos prehistóricos, cuando los primeros grupos humanos frecuentaban el territorio, el paisaje estaría dominado por bosques mediterráneos de encinas (Quercus ilex subsp. ballota) y quejigos (Quercus faginea) en las zonas más húmedas, con un sotobosque diverso de arbustos y lianas. Este bosque primitivo proporcionaría refugio y sustento a una fauna rica y variada, que incluiría especies hoy desaparecidas o muy reducidas como el oso, el lobo o el lince ibérico.
Con los primeros asentamientos estables y el desarrollo de la agricultura y la ganadería, a partir del Neolítico, comenzaría la progresiva transformación del paisaje forestal en un mosaico de cultivos, pastizales y manchas de bosque residual. Este proceso se intensificaría durante las épocas ibérica y romana, cuando la explotación agrícola del territorio se hizo más sistemática.
La época andalusí marca un hito fundamental en la configuración del paisaje de Mondrón. Los musulmanes introdujeron o potenciaron cultivos como el olivo y desarrollaron sofisticados sistemas de regadío que permitieron aprovechar al máximo los recursos hídricos disponibles. Las alquerías, como la que probablemente existió en Mondrón, se integraban en un paisaje agrario caracterizado por pequeñas parcelas con cultivos diversos, adaptados a las condiciones locales y a las necesidades de autoabastecimiento de sus habitantes.
Tras la reconquista cristiana, el paisaje experimentó nuevas transformaciones derivadas de los cambios en la estructura de la propiedad y en los sistemas de explotación. Los repartimientos de tierras entre los nuevos pobladores cristianos y las mercedes concedidas a nobles y órdenes religiosas sentaron las bases de un nuevo modelo territorial, con grandes propiedades que contrastaban con el minifundismo característico del periodo andalusí.
Durante los siglos XVI y XVII, se produce una intensificación de la roturación de tierras para cultivos cerealistas, como reflejan los documentos de la época que hablan de las «Rozas Altas» y «Rozas Bajas», términos que designan tierras ganadas al monte mediante el desbroce o «roza» de la vegetación natural. Este proceso supuso una importante reducción de las superficies forestales y de matorral en favor de los cultivos de secano.
El siglo XVIII ve la consolidación del olivar como elemento dominante del paisaje agrario de Mondrón. Los olivos, que ya estaban presentes en épocas anteriores, se extienden progresivamente por las laderas de pendiente moderada, configurando un paisaje que, con ciertas modificaciones, ha perdurado hasta nuestros días.
El terremoto de 1884 supuso una alteración brusca del paisaje, no solo por la destrucción de edificaciones sino también por los importantes cambios geomorfológicos que provocó: hundimientos, grietas, deslizamientos de tierras y alteraciones en los cursos de agua. La reconstrucción posterior transformó el paisaje urbano de Mondrón, con nuevas edificaciones que seguían patrones constructivos más modernos.
En el siglo XX, la mecanización agrícola y la introducción de nuevas técnicas de cultivo modificaron aspectos del paisaje rural, como los sistemas de laboreo o la densidad de plantación en los olivares. La emigración rural de mediados de siglo provocó el abandono de algunas tierras marginales, que fueron recolonizadas por la vegetación natural.
En décadas más recientes, destaca la introducción de cultivos subtropicales como aguacates y mangos, que han creado nuevos paisajes agrícolas, especialmente en las zonas con disponibilidad de agua para riego. Estas plantaciones, caracterizadas por su intenso verdor durante todo el año, contrastan con los tonos más apagados del olivar tradicional.
También se ha producido un fenómeno de construcción de segundas residencias y viviendas para extranjeros, principalmente británicos, que han modificado puntualmente el paisaje con nuevas edificaciones, algunas de las cuales no siempre respetan la arquitectura tradicional.
A pesar de estas transformaciones, el paisaje de Mondrón mantiene su esencia mediterránea y muchos de sus valores históricos y culturales. El olivar, con sus árboles centenarios, sigue siendo el elemento definitorio del entorno, testimonio vivo de la secular relación entre los habitantes de Mondrón y su tierra.
Los retos actuales para la conservación de este valioso paisaje incluyen la presión urbanística, aunque limitada en comparación con otras zonas de la provincia, los problemas derivados de la escasez de agua (acentuados por el cambio climático) y las amenazas a los cultivos tradicionales, como el olivar de la variedad Verdial, que se enfrenta a la competencia de variedades más productivas pero menos adaptadas al territorio y con menor valor ecológico y cultural.