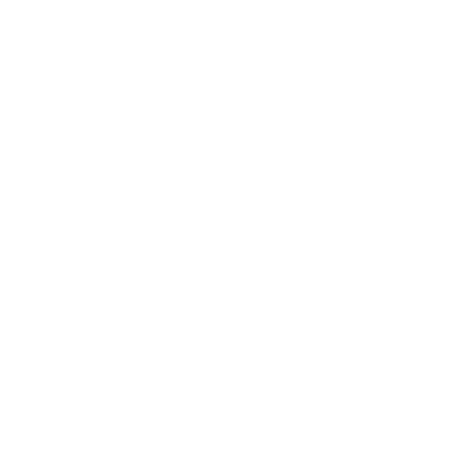Historia de Mondrón
V. Hidrografía y recursos hídricos
1. El manantial de El Batán
Características e importancia histórica
El manantial de El Batán constituye uno de los recursos hídricos más importantes del entorno de Mondrón, no solo por su aporte de agua sino también por su significado histórico y cultural. Situado cerca de la aldea de Baños de Vilo, en la falda de la Sierra de Enmedio, este manantial representa un punto de descarga permanente del acuífero kárstico que se extiende bajo esta sierra calcárea.
El manantial recibe su nombre del batán que existió en sus proximidades, un ingenio hidráulico utilizado tradicionalmente para el enfurtido de paños en la industria textil artesanal. Los batanes aprovechaban la fuerza del agua para accionar grandes mazos de madera que golpeaban y compactaban los tejidos, mejorando su textura y resistencia. Aunque el batán que dio nombre al manantial ya no existe, su recuerdo persiste en la toponimia, testimoniando una actividad industrial tradicional que fue importante en la economía local.
Las aguas del manantial de El Batán se caracterizan por su constancia, tanto en caudal como en temperatura. A diferencia de otros manantiales de la zona, que pueden experimentar importantes variaciones estacionales, El Batán mantiene un flujo relativamente estable durante todo el año, lo que ha garantizado históricamente el abastecimiento de Mondrón incluso en periodos de sequía. Esta regularidad se debe a que el manantial drena un acuífero de gran capacidad de almacenamiento, cuyos tiempos de residencia del agua son prolongados, lo que amortigua las variaciones de las precipitaciones.
La calidad del agua de El Batán es excelente, con una mineralización moderada propia de las aguas que han circulado por materiales calcáreos. Su temperatura, en torno a los 15-16°C, se mantiene prácticamente constante a lo largo del año, lo que refleja la profundidad y extensión del sistema kárstico que alimenta el manantial.
Desde el punto de vista hidrogeológico, El Batán forma parte de un complejo sistema de surgencias que drenan el acuífero de la Sierra de Enmedio. Las aguas de lluvia y nieve que caen sobre las sierras se infiltran rápidamente a través de las fracturas y conductos kársticos de las calizas, y tras un recorrido subterráneo de variable duración, emergen en manantiales como El Batán, situados en el contacto entre los materiales permeables de las sierras y los menos permeables del piedemonte.
Históricamente, el manantial de El Batán ha sido fundamental para Mondrón por diversas razones. En primer lugar, ha asegurado el abastecimiento de agua para consumo humano, proporcionando un agua de excelente calidad y de caudal constante. Antes de la instalación de redes modernas de abastecimiento, los habitantes de Mondrón recogían directamente el agua del manantial o la recibían a través de conducciones tradicionales que la llevaban hasta fuentes públicas de la aldea.
Además de su función para el abastecimiento humano, El Batán ha sido esencial para la agricultura de regadío, permitiendo el cultivo de huertas y frutales en terrenos que de otro modo estarían limitados a cultivos de secano. El sistema de acequias que parte del manantial, fruto de siglos de adaptación al territorio, distribuye el agua de manera eficiente, maximizando la superficie regable con el caudal disponible.
El cortijo El Batán, situado en las proximidades del manantial, aparece mencionado en documentos históricos desde el siglo XVIII. En 1766, Don Antonio de Arias y Anaya, regidor perpetuo de Vélez y dueño del cortijo, decidió construir una casa en su finca, cerca de los famosos Baños de Vilo, con el propósito de disfrutar él mismo de los baños y de alquilar alojamiento a otros bañistas. Este hecho ilustra la estrecha relación entre los recursos hídricos y el desarrollo de asentamientos e infraestructuras en la zona.
Durante el terremoto de 1884, que causó graves daños en toda la comarca, el entorno del manantial de El Batán fue especialmente afectado. Según un estudio del Instituto Geográfico Nacional, en el cortijo de El Batán apareció una grieta de más de metro y medio de anchura como consecuencia del hundimiento que afectó a una franja de terreno desde el Puerto del Sol hasta una zona situada un kilómetro al norte del cortijo. Este evento geológico pudo haber alterado el régimen hidrogeológico de la zona, aunque el manantial continuó fluyendo.
Usos tradicionales y actuales
A lo largo de la historia, las aguas del manantial de El Batán han tenido múltiples usos que reflejan las necesidades y actividades económicas de la comunidad de Mondrón en distintas épocas.
El uso más básico y esencial ha sido, evidentemente, el abastecimiento para consumo humano. La calidad del agua y la constancia de su caudal han garantizado históricamente este suministro, vital para el asentamiento de población estable en la zona. Tradicionalmente, el agua se recogía directamente del manantial o se canalizaba hacia fuentes públicas mediante conducciones de cerámica o piedra. Actualmente, aunque Mondrón cuenta con sistemas modernos de abastecimiento, el manantial sigue siendo una fuente de seguridad en caso de problemas con las redes convencionales.
El segundo uso fundamental ha sido el riego agrícola. Desde época andalusí, y probablemente desde tiempos romanos, se desarrolló un sistema de acequias que permitía distribuir el agua por gravedad hacia las parcelas de cultivo. Este sistema, que ha sido modificado y ampliado a lo largo de los siglos, sigue en uso actualmente, aunque con adaptaciones modernas como la introducción de tuberías de PVC en algunos tramos para reducir pérdidas por filtración.
Las zonas regadas con agua del manantial de El Batán se han dedicado tradicionalmente al cultivo de hortalizas, frutales y, en tiempos más recientes, olivares de regadío de la variedad Verdial, que mejoran significativamente su producción con el aporte de agua. En las últimas décadas se han introducido también cultivos subtropicales como aguacates, que requieren un suministro constante de agua.
El uso industrial ha sido otro aprovechamiento histórico de las aguas de El Batán. Como su nombre indica, junto al manantial existió un batán, un ingenio hidráulico para el enfurtido de paños. Este tipo de instalación era común en zonas rurales con recursos hídricos abundantes y representaba una industria artesanal complementaria a las actividades agrícolas y ganaderas.
Además del batán propiamente dicho, las aguas del manantial movieron históricamente varios molinos harineros, fundamentales para la economía local. Estos molinos, situados estratégicamente a lo largo del curso de agua que parte del manantial, aprovechaban los desniveles del terreno para generar la energía necesaria para la molienda del trigo y otros cereales. Aunque estos molinos han dejado de funcionar como tales, algunos de sus edificios se conservan, reconvertidos en viviendas o instalaciones agrícolas.
Otro uso tradicional, de carácter más recreativo pero no menos importante para la vida social de la comunidad, fueron los lavaderos públicos. Alimentados por el agua del manantial, estos lavaderos no solo cumplían una función práctica sino que constituían espacios de socialización, especialmente para las mujeres, que compartían trabajo, conversación y experiencias mientras realizaban la colada.
En cuanto a la gestión del agua, desde tiempos antiguos existió un sistema de reparto regulado por la comunidad, que establecía turnos y cantidades para los distintos usuarios de forma proporcional a la superficie a regar o a otros criterios acordados. Este sistema de gestión, aunque ha experimentado modificaciones, mantiene en esencia los principios de equidad y sostenibilidad que lo han caracterizado tradicionalmente.
Actualmente, el manantial de El Batán sigue siendo un recurso fundamental para Mondrón y su entorno. Su agua se utiliza principalmente para riego agrícola, administrada por una comunidad de regantes que mantiene y gestiona las infraestructuras hidráulicas y distribuye los caudales entre sus miembros siguiendo ordenanzas que, en algunos casos, tienen raíces centenarias.
El uso para abastecimiento humano directo ha disminuido al contar Mondrón con una red municipal, pero el manantial sigue siendo valorado por la calidad de su agua, que muchos habitantes recogen para beber o cocinar. Además, recientes iniciativas de ecoturismo y turismo rural han revalorizado este recurso natural como atractivo para visitantes interesados en el patrimonio natural e histórico de la zona.
El manantial de El Batán enfrenta en la actualidad desafíos derivados del cambio climático y la sobreexplotación de recursos hídricos. La disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas pueden afectar a su caudal, mientras que la creciente demanda de agua para nuevos cultivos y usos residenciales presiona sobre un recurso que, aunque abundante, no es ilimitado. La protección y gestión sostenible de este valioso manantial constituye, por tanto, uno de los principales retos ambientales para la comunidad de Mondrón.
2. La fuente de Mondrón: Historia y significado
Su importancia como descansadero de trashumancia
La fuente de Mondrón representa uno de los elementos patrimoniales más antiguos y significativos de la aldea, vinculando su historia con las rutas de trashumancia que desde tiempos inmemoriales han atravesado estas tierras. Esta fuente, situada en un punto estratégico del territorio, ha jugado un papel crucial en la configuración del paisaje y en la vida de la comunidad a lo largo de los siglos.
La ubicación de la fuente responde a razones tanto geográficas como históricas. Geográficamente, se sitúa en un punto donde las aguas subterráneas afloran naturalmente, en la falda de la Sierra de Enmedio, favorecida por la configuración hidrogeológica del terreno. Históricamente, se encuentra en la intersección de antiguos caminos que comunicaban diversos núcleos de población y zonas de pastoreo, convirtiéndola en un punto de referencia y parada obligada para viajeros y ganados.
El documento de 1560, conservado en el Archivo Municipal de Vélez-Málaga, proporciona información valiosísima sobre esta fuente y su entorno. Según este documento, la fuente «nace bajo de la Sierra de Enmedio, en la falda de ella, en un cortijo que dijeron ser de Pedro Muñoz, vecino de Vélez, que solía ser del beneficiado Blas Mondrón, difunto». Esta referencia no solo vincula la fuente con el posible origen del topónimo Mondrón, como se ha discutido en un capítulo anterior, sino que también confirma su existencia documentada desde al menos mediados del siglo XVI.
La principal función histórica de la fuente de Mondrón, junto con su valor como punto de abastecimiento de agua para la población local, fue servir como abrevadero y descansadero para los ganados trashumantes. La trashumancia, práctica ganadera que implica el desplazamiento estacional de los rebaños en busca de pastos, ha sido una actividad económica fundamental en la península ibérica desde tiempos prehistóricos.
En el caso de Mondrón, su fuente formaba parte de una red de puntos de agua que jalonaban el camino trashumante que conectaba las zonas altas de Alfarnate con las tierras más bajas de Vélez-Málaga. Este camino, que atravesaba el Puerto del Sol, era utilizado por ganados que buscaban aprovechar los contrastes climáticos y de vegetación entre ambas zonas: los pastos frescos de las zonas altas durante el verano y los más templados de las zonas bajas durante el invierno.
La importancia de la fuente como punto de abastecimiento para estos ganados era tal que, tras la reconquista, los Reyes Católicos reconocieron oficialmente su función de abrevadero-descansadero. Este reconocimiento implicaba la protección legal de la fuente y de un terreno circundante que debía mantenerse como espacio comunal, libre de apropiaciones privadas, para garantizar el acceso del ganado al agua.
Un descansadero de ganado trashumante no era simplemente un lugar donde los animales podían beber; constituía un espacio multifuncional donde los rebaños podían descansar, los pastores reorganizar sus animales, intercambiar información con otros trashumantes y, en muchos casos, realizar transacciones comerciales. Estos espacios se convertían así en nodos de una red de comunicación e intercambio económico y cultural que articulaba territorios a veces muy distantes.
La designación de la fuente de Mondrón como abrevadero-descansadero real reforzaba su protección y aseguraba su mantenimiento como espacio de uso común, evitando su privatización o restricción de acceso. Este estatus especial era importante no solo para los ganaderos trashumantes sino también para los habitantes locales, que se beneficiaban del paso de los rebaños (por el estiércol que dejaban, el comercio que generaban, etc.) y de la preservación de un espacio comunal que también podían utilizar para sus propios ganados.
Con el declive de la trashumancia a partir del siglo XIX, la función de la fuente como descansadero fue perdiendo relevancia, aunque su papel como punto de abastecimiento de agua para la población local se mantuvo. En la actualidad, la fuente de Mondrón, aunque ya no cumple su función original como abrevadero para ganados trashumantes, conserva su valor como elemento patrimonial y testimonio de la historia ganadera de la zona.
La concesión real de las dos fanegadas de tierra
Un aspecto fundamental de la historia de la fuente de Mondrón es la concesión real de dos fanegadas de tierra alrededor de ella, estableciendo oficialmente su carácter comunal y su función como abrevadero y descansadero para el ganado trashumante. Este hecho, documentado en el acta de inspección de 1560, tiene una relevancia histórica y legal significativa.
Según el documento, las autoridades veleñas que realizaron la inspección (el alcalde mayor, un regidor y un jurado) comprobaron que «por el traseado del dicho repartimiento» la fuente había quedado «por común e realenga, con dos fanegas de ejido e abrevadero». Esta referencia a un repartimiento anterior sugiere que la designación oficial de la fuente como espacio comunal se habría producido durante los repartimientos de tierras que siguieron a la reconquista cristiana, probablemente a finales del siglo XV o principios del XVI.
El reconocimiento de la fuente de Mondrón como realenga (perteneciente al rey) y su dotación con dos fanegadas de tierra comunal respondía a la política de los Reyes Católicos de proteger y regular las infraestructuras necesarias para la trashumancia. Esta práctica ganadera, organizada desde 1273 a través de la Mesta (Honrado Concejo de la Mesta), era considerada una actividad económica estratégica para la Corona, que obtenía importantes ingresos de los impuestos sobre la lana.
La superficie asignada, dos fanegadas (aproximadamente 1,28 hectáreas, considerando que una fanegada castellana equivalía a unos 6.400 metros cuadrados), podría parecer modesta, pero era suficiente para garantizar el acceso del ganado a la fuente y proporcionar un espacio para su descanso. Esta concesión, aunque menor que la otorgada a la fuente de Periana (doce fanegadas), refleja la importancia que se concedía a asegurar puntos de agua a lo largo de las rutas trashumantes.
El documento de 1560 detalla minuciosamente el amojonamiento realizado para delimitar estas dos fanegadas de tierra comunal. Los mojones (señales físicas que marcaban los límites) se colocaron formando un perímetro alrededor de la fuente, que se describe con precisión: «Hízose el primero mojón, que quedó por esquina de la dicha medida, hacia la parte de arriba de la dicha Sierra de Enmedio, hacia la puerta de una cueva, encima de la fuente, quedando la cueva a la mano derecha». Este y otros detalles proporcionados en el documento permiten reconstruir con bastante exactitud la ubicación y extensión del terreno comunal asociado a la fuente.
La necesidad de realizar esta inspección y amojonamiento en 1560 indica que el carácter comunal de la fuente y sus tierras circundantes estaba siendo amenazado, probablemente por intentos de apropiación privada. El documento menciona que se delimitaron «veinte varas de medir, por el camino que va de Vilo a Çábar, junto a la fuente, hacia la parte de Vilo», como entrada y salida de la fuente, lo que sugiere que incluso el acceso a la misma estaba siendo obstaculizado.
Este tipo de conflictos entre intereses comunales y privados era frecuente en la España del siglo XVI, especialmente en relación con recursos estratégicos como el agua. La intervención de las autoridades veleñas refleja la importancia concedida a mantener el carácter público de la fuente de Mondrón, no solo por su valor como infraestructura ganadera sino también por su relevancia para la población local.
La concesión real de estas dos fanegadas de tierra y su posterior vigilancia y protección por parte de las autoridades municipales han contribuido decisivamente a la preservación de la fuente de Mondrón como elemento patrimonial. Sin esta protección legal, es probable que la fuente hubiera sido privatizada o alterada significativamente a lo largo de los siglos.
En la actualidad, aunque los usos y funciones de la fuente han cambiado con la evolución de las actividades económicas y los modos de vida, su valor como elemento del patrimonio histórico y cultural de Mondrón permanece. La concesión real de las dos fanegadas de tierra constituye un testimonio de la importancia que históricamente se concedió a este recurso hídrico y del papel que jugó en la articulación del territorio y en las actividades económicas tradicionales.
3. Río Guaro y otros cursos de agua
El río Guaro, también conocido como río de Periana en algunos tramos, constituye el eje principal de la red hidrográfica que articula el territorio de Mondrón y su entorno. Este curso fluvial, afluente del río Vélez (en cuya cuenca se integra), ha modelado el paisaje a lo largo de milenios y ha condicionado los asentamientos humanos y las actividades económicas de la zona.
El Guaro nace en la Sierra de Marchamona, al norte del territorio municipal de Periana, y discurre inicialmente en dirección sureste para luego girar hacia el sur y finalmente hacia el suroeste, dibujando un amplio arco. En su curso se han formado valles y vegas fértiles que han sido aprovechados tradicionalmente para la agricultura de regadío.
La cuenca del río Guaro, de unos 140 km², se caracteriza por su relieve accidentado, con fuertes pendientes en las zonas de cabecera que se suavizan progresivamente hacia el sur. Los materiales predominantemente calcáreos de las sierras donde nace el río condicionan su régimen hidrológico, con importantes pérdidas por infiltración en su tramo alto que alimentan acuíferos subterráneos.
El régimen del Guaro es típicamente mediterráneo, con marcada estacionalidad: caudales máximos durante el invierno y la primavera, coincidiendo con el periodo de mayores precipitaciones, y mínimos durante el verano, cuando puede llegar a secarse en algunos tramos. Sin embargo, los manantiales que drenan los acuíferos kársticos de las sierras, como El Batán, aportan caudales más regulares que mantienen un flujo base en el río incluso en épocas de estiaje.
Las crecidas del Guaro, aunque menos frecuentes y devastadoras que en otros ríos mediterráneos debido a su cuenca relativamente pequeña, han causado históricamente daños en cultivos e infraestructuras. El documento que relata los efectos del temporal del 25 de septiembre de 1764, que destruyó los Baños de Vilo, ilustra la potencia erosiva y destructiva que pueden alcanzar estos episodios: «con las lluvias y avenidas tan fuertes acaecidas en 25 de Septiembre de 1764 se arrasaron de tal suerte aquellas rozas, que casi no quedó señal del sitio en que estaba el cenagal ò fuente».
Junto al cauce principal del Guaro, numerosos arroyos y barrancos conforman una densa red de drenaje que recoge las aguas de escorrentía superficial. Entre estos cauces secundarios destacan el arroyo de Vilo, el arroyo de Zapata y el arroyo del Marrano, que aparecen mencionados en documentos históricos en relación con lindes de propiedades o ubicación de cortijos.
El arroyo de Zapata, que confluye con el Guaro cerca de los Baños de Vilo, es citado en el documento de 1764 que describe la destrucción de los baños: «está el nacimiento de estos baños sobre la punta de un ángulo de tierra que forma la junta de dos pequeños rios ó arroyos llamados de Zapata y de Guaro». Esta confluencia de cursos de agua en un punto topográficamente favorable explica la ubicación del balneario en ese lugar.
La red hidrográfica ha sido históricamente aprovechada para diversos usos, principalmente agrícolas e industriales. Los agricultores construyeron sistemas de acequias para derivar agua de los ríos y arroyos hacia sus cultivos, mientras que diversos ingenios hidráulicos (molinos harineros, batanes) aprovechaban la energía del agua para sus procesos.
Un ejemplo de esta actividad industrial vinculada a los cursos de agua es el molino harinero citado en el documento sobre los Baños de Vilo fechado en 1877: «un molino harinero de la pertenencia de Rafael Zamora Ruiz». Estos molinos, situados estratégicamente junto a ríos y arroyos con suficiente caudal y desnivel, constituían elementos esenciales de la economía rural tradicional.
El aprovechamiento de las aguas del Guaro y sus afluentes ha generado históricamente conflictos entre distintos usuarios y poblaciones. Un acta del Cabildo de Vélez del 23 de agosto de 1584 refleja uno de estos conflictos, relacionado con la escasez de agua en verano:
«Luego se leyó una petición presentada por parte de Alonso Albanés, hortelano, y otros vecinos hortelanos de esta ciudad, por la cual piden se vaya a echar el agua que han tomado en las Rozas, porque, de otra manera, se perderán las huertas y, visto por esta Ciudad, se acordaron que ellos nombren a quien vaya a romper las presas que están fechas en lo de las Rozas y echar el agua acá abajo».
Este documento refleja las tensiones entre regantes de las zonas altas (Rozas, donde se ubicaba Mondrón) y los de las zonas bajas (vega de Vélez), un tipo de conflicto común en cuencas mediterráneas donde el agua es un recurso escaso y de distribución desigual.
En tiempos más recientes, la construcción del embalse de La Viñuela, inaugurado en 1989, ha modificado significativamente el régimen hidrológico del río Guaro. Este embalse, con capacidad para 170 hm³, regula los caudales del río y almacena agua para su aprovechamiento en regadío y abastecimiento urbano. Aunque la presa se sitúa aguas abajo de Mondrón, su influencia en la gestión hidrológica de toda la cuenca es considerable.
Los cursos de agua que recorren el territorio de Mondrón no solo han tenido importancia económica y social, sino que también han contribuido decisivamente a configurar su paisaje y biodiversidad. Los bosques de ribera, con especies como álamos, sauces y fresnos, crean corredores ecológicos que aumentan la biodiversidad del entorno. Estos ecosistemas fluviales albergan una rica fauna acuática y terrestre, incluyendo anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos.
4. Manantiales secundarios y sistemas de riego tradicionales
Además del importante manantial de El Batán y de la histórica fuente de Mondrón, el territorio circundante cuenta con numerosos manantiales de menor entidad que, sin embargo, han jugado un papel significativo en la configuración del paisaje y en la economía tradicional de la zona. Estos surgimientos, aunque de caudales más modestos, han proporcionado históricamente agua para consumo humano, riego y otros usos, constituyendo puntos estratégicos en la organización del territorio.
Entre estos manantiales secundarios destacan pequeñas surgencias de ladera que brotan en el contacto entre materiales de distinta permeabilidad, aprovechando fracturas o discontinuidades en el terreno. Estas fuentes, a menudo con nombres que hacen referencia a características del lugar, a propietarios históricos o a santos patronos, han sido tradicionalmente acondicionadas con pilones o abrevaderos para facilitar su aprovechamiento.
El valor de estos pequeños manantiales era tal que normalmente se reflejaban en los documentos de compraventa o arrendamiento de tierras como un elemento que incrementaba significativamente el valor de la propiedad. Así, en la escritura de compraventa del cortijo de las Mayoralas de 1806, se menciona específicamente que el cortijo contaba con «una era empedrada y con la nueva casa», pero también que tenía «ciento sesenta y un olivos», lo que destaca la importancia del acceso al agua para el cultivo.
Los sistemas de riego desarrollados a partir de estos manantiales constituyen un valioso patrimonio etnográfico que refleja el conocimiento tradicional sobre gestión del agua en entornos mediterráneos. Estos sistemas se caracterizan por su adaptación a la topografía y a los recursos hídricos disponibles, buscando maximizar la eficiencia en el uso del agua.
El elemento básico de estos sistemas son las acequias, canales excavados en la tierra o construidos con mampostería que conducen el agua desde su origen (manantial, río o arroyo) hasta las parcelas de cultivo. Las acequias siguen generalmente las curvas de nivel, con una ligera pendiente que permite el flujo del agua por gravedad sin provocar erosión excesiva. En su recorrido, las acequias principales se ramifican en secundarias y terciarias, creando una red jerárquica que distribuye el agua por todo el espacio agrícola.
Los partidores o divisores de agua son elementos clave en este sistema. Se trata de estructuras, generalmente de piedra o ladrillo, que permiten dividir el caudal de una acequia entre varios ramales según proporciones establecidas. Estos partidores, junto con las compuertas que regulan el flujo, constituyen la infraestructura básica para aplicar los complejos sistemas de reparto del agua que regían el regadío tradicional.
Las albercas o balsas de almacenamiento complementan el sistema, permitiendo acumular agua durante periodos de abundancia o durante las horas en que no se riega, para utilizarla cuando sea necesario. Estas estructuras, excavadas en el terreno y habitualmente revestidas de mampostería o, en épocas más recientes, de hormigón, son especialmente importantes en el entorno de Mondrón, donde los caudales disponibles, aunque relativamente constantes, son limitados.
El riego tradicional se organizaba mediante turnos o «tandas» que asignaban a cada regante un tiempo determinado para el uso del agua, proporcional a la superficie de su tierra o a otros derechos adquiridos históricamente. Estos sistemas de reparto, a menudo de gran complejidad, se transmitían oralmente de generación en generación y eran supervisados por autoridades reconocidas por la comunidad, como los «acequieros» o los «alcaldes de agua».
La distribución espacial de los cultivos reflejaba la disponibilidad de agua: en las zonas más próximas a manantiales y acequias principales se situaban los cultivos más exigentes en agua (hortalizas, frutales), mientras que en las áreas de más difícil acceso al riego predominaban cultivos de secano como el olivo, que sin embargo se beneficiaban de riegos ocasionales o «de socorro» en momentos críticos.
Este sistema de riego tradicional, resultado de siglos de adaptación al territorio y a sus recursos, ha experimentado importantes transformaciones en las últimas décadas. La introducción de nuevas tecnologías, como el riego por goteo, ha aumentado la eficiencia en el uso del agua pero ha modificado significativamente el paisaje agrario tradicional. Asimismo, la gestión del agua ha pasado de basarse en acuerdos consuetudinarios a regirse por normativas oficiales, con la creación de comunidades de regantes formalmente constituidas.
A pesar de estos cambios, muchos elementos del sistema tradicional perviven, tanto en las infraestructuras físicas (acequias, partidores, albercas) como en los conocimientos asociados a su gestión. La preservación de este patrimonio hidráulico constituye un reto importante para la conservación de la identidad cultural de Mondrón y para la sostenibilidad de su sistema agrario.
5. Baños de Vilo: Relación histórica con Mondrón
Los Baños de Vilo, situados entre Mondrón y Periana, constituyen un importante recurso hidrogeológico que ha mantenido una estrecha relación histórica, económica y cultural con Mondrón. Sus aguas medicinales sulfurosas, que brotan a 21 grados centígrados, han sido utilizadas con fines terapéuticos desde la época andalusí y constituyeron uno de los balnearios más famosos de Andalucía durante los siglos XVIII y XIX.
El origen del nombre de estos baños se remonta posiblemente a época romana, según la teoría del profesor Chavarría Vargas: PILUM (que significa «El Pilar» en latín) habría evolucionado a PILO y finalmente a BILO o Vilo. Esta etimología sugiere que las propiedades medicinales de estas aguas eran ya conocidas y aprovechadas en la Antigüedad.
La fama de estas aguas se extendió durante siglos por sus efectos beneficiosos para diversas dolencias, especialmente enfermedades de la piel. El folclore local recoge una leyenda, similar a la de otros manantiales medicinales, sobre el descubrimiento de sus propiedades: un pastor observó que una cabra enferma, cubierta de úlceras, se bañaba repetidamente en el «cenagal hediondo» y quedaba curada. Esta observación le llevó a experimentar con otros animales enfermos, constatando igualmente su curación.
La primera referencia documental sobre intervenciones para mejorar estas aguas data del 25 de mayo de 1736, cuando el regidor de Vélez-Málaga, Don Juan de Torres Miranda, denunció en el cabildo que las piletas de los baños estaban «sin aquella disposición decente que corresponde a la debida separación para el baño de hombres y mujeres». Esta preocupación por la moralidad, típica de la época, provocó la primera intervención oficial para acondicionar los baños.
Las instalaciones fueron destruidas por un temporal el 25 de septiembre de 1764, quedando «sin uso alguno, confundidas sus aguas». El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, consciente de la importancia de estos baños para «los numerosos vecinos de nuestra ziudad y su término, como de otras lejas tierras que vienen a buscarlas», encargó su reconstrucción al caballero Don Antonio de Arias, propietario del cercano cortijo El Batán.
En 1765, tras la reconstrucción, el Ayuntamiento de Vélez envió al médico D. Ignacio Mazia y al farmacéutico D. José Fernando García y Sevilla para analizar «los metales o azufres de que se componía» el agua. Este primer estudio científico marcaría el inicio de una época de mayor reconocimiento de las propiedades medicinales de los Baños de Vilo.
Un aspecto que ha marcado históricamente estos baños ha sido la indefinición de su propiedad, problema que refleja el refrán «lo que es de todos no es de nadie». Al ser considerados públicos, ninguna entidad o particular asumía plenamente la responsabilidad de su mantenimiento y mejora. Esta situación generó conflictos recurrentes que obstaculizaron el desarrollo del balneario.
El primer conflicto documentado sobre la propiedad aparece en las actas del Ayuntamiento de Periana de los días 6 y 11 de julio de 1839. José Zamora, encargado de los baños, intentaba apropiárselos y cobraba por su uso. El Ayuntamiento de Periana, argumentando que los baños eran públicos (construidos con dinero público, como constaba en una inscripción en el edificio: «Esta obra se hizo por disposición y celo del Sr. D. Juan Ruiz Marín, Corregidor del Partido, a que contribuyeron varios pueblos del mismo y cooperó el Iltre. Ayuntamiento de Vélez = Año de 1828»), decidió retirarle las llaves y nombrar a otra persona para su custodia.
Este episodio ilustra la estrecha relación administrativa entre Periana y los Baños de Vilo, pero también muestra los estrechos vínculos con Mondrón, pues el nuevo encargado nombrado fue «Salvador Zamora, vecino de Alfarnate, y a Bernarda Martín, de esta vecindad [Periana]».
Otro conflicto surgió cuando el Ayuntamiento de Vélez-Málaga disputó la propiedad a Periana, argumentando que la ciudad «ejerce un señorío de ser suyas todas las aguas que nacen en aquella comarca, señorío que data del tiempo de la conquista de Granada, Málaga, de cuando se expulsó la morisma». Esta disputa se resolvió en 1866 a favor de Periana, por intervención del Gobierno de la Provincia.
A finales del siglo XIX, los Baños de Vilo experimentaron una época de cierto esplendor, con la presencia de directores médicos oficiales que elaboraban memorias anuales detallando las propiedades de las aguas y los tratamientos aplicados. En estas memorias se refleja también la precariedad de las instalaciones y las dificultades de acceso, que limitaban el desarrollo del balneario.
La relación entre Mondrón y los Baños de Vilo ha sido siempre estrecha debido a su proximidad geográfica. Los habitantes de Mondrón no solo acudían a los baños por motivos terapéuticos sino que también se beneficiaban económicamente de la afluencia de bañistas, proporcionando alojamiento, alimentos, servicios de transporte o trabajando temporalmente en las instalaciones.
Un ejemplo destacable de la interacción social y cultural en torno a los baños son las coplas y canciones que surgían entre los bañistas y los lugareños. Algunas de estas composiciones, recogidas por Narciso Díaz de Escovar, reflejan tanto los aspectos lúdicos como los terapéuticos de los baños. Es significativa la historia del general Narváez, que veraneó en los baños y llegó a organizar bailes con los lugareños, algunos de los cuales le dedicaron coplas.
El declive de los Baños de Vilo comenzó a principios del siglo XX, acentuado por una catastrófica tormenta el 14 de septiembre de 1907 que causó graves daños en las instalaciones y provocó víctimas mortales, entre ellas el hijo del propietario, Alfonso San Martín Moreno, y el alcalde de Vélez-Málaga, D. Francisco Mendal Igualada, que se alojaba en los baños.
A pesar de su declive como instalación balnearia, los Baños de Vilo mantuvieron su importancia como referente geográfico y cultural en la zona. En torno a ellos se formó una pequeña aldea homónima, que ha mantenido población estable gracias a la fertilidad de sus tierras y a su ubicación estratégica entre Periana y Mondrón.
Recientemente, el Ayuntamiento de Periana ha adquirido los terrenos de los antiguos baños y ha construido un conjunto de apartamentos destinados principalmente al turismo rural. Esta iniciativa busca recuperar parte del antiguo esplendor de los Baños de Vilo y revalorizar su patrimonio histórico y cultural, estrechamente vinculado a Mondrón y a toda la comarca.