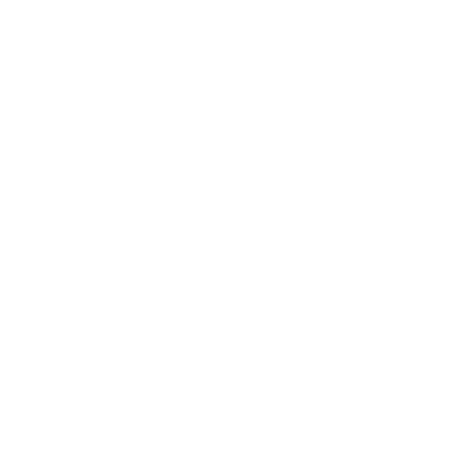Historia de Mondrón
VIII. Economía local
1. La Cooperativa San José Artesano: Motor económico de Mondrón
En 1967 se fundó en Mondrón la Cooperativa Olivarera San José Artesano, entidad que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo económico de la aldea y ha sido el verdadero motor de su economía durante más de medio siglo. Esta cooperativa supuso un punto de inflexión en la organización productiva y comercial de la zona, permitiendo a los pequeños agricultores unir fuerzas para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones y adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo.
La Cooperativa San José Artesano agrupa actualmente a más de 450 pequeños agricultores de la comarca, abarcando una superficie de olivar tradicional cercana a las 1.500 hectáreas. Esta extensión, dividida en pequeñas propiedades familiares, constituye un patrimonio agrícola de extraordinario valor tanto económico como ecológico y cultural. La mayoría de estos agricultores son propietarios de pequeñas parcelas que, en muchos casos, han permanecido en las mismas familias durante generaciones, transmitiendo no solo la propiedad de la tierra sino también los conocimientos específicos sobre el cultivo del olivo Verdial característico de la zona.
Inicialmente, la cooperativa se ubicaba en el corazón de Mondrón, en instalaciones modestas pero suficientes para la producción de aquella época. Sin embargo, el crecimiento de la actividad y la necesidad de modernización llevaron a una decisión estratégica importante: en 1997, la cooperativa vendió sus instalaciones originales al Ayuntamiento de Periana, que las destinó a la construcción de viviendas sociales, y adquirió unos terrenos junto a la carretera A-7204, donde actualmente se encuentran sus modernas instalaciones.
Este traslado permitió una significativa modernización tecnológica, con la incorporación de equipamiento más avanzado para todas las fases del proceso de elaboración del aceite: recepción, limpieza y lavado de la aceituna, molienda, batido, centrifugación, decantación, almacenamiento y envasado. Estas mejoras tecnológicas han permitido incrementar tanto la capacidad de producción como la calidad del producto final, manteniendo al mismo tiempo los métodos tradicionales esenciales para preservar las características organolépticas que hacen único al aceite de la variedad Verdial.
Durante la campaña de la aceituna, que se extiende aproximadamente de noviembre a marzo, la cooperativa recibe alrededor de 3.500 toneladas de aceitunas, que se transforman en unos 650.000 kilos de Aceite de Oliva Virgen Extra. Esta producción, aunque modesta en comparación con otras zonas olivareras de Andalucía, destaca por su extraordinaria calidad, derivada tanto de la variedad autóctona Verdial como de los cuidados procesos de elaboración.
Sus aceites, comercializados bajo las marcas «Único de Mondrón» y «Aceites Mondrón», han recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales por su calidad, como la medalla de oro en el Concurso Internacional de Nueva York (NYIOOC) y en el Concurso Internacional de Atenas. Estos reconocimientos han contribuido a dar visibilidad internacional a un producto que, hasta hace relativamente poco tiempo, tenía una distribución principalmente local.
La cooperativa ha jugado también un papel fundamental en la difusión del conocimiento sobre el aceite de oliva y su cultura. Como parte de su compromiso con la divulgación y el turismo oleícola, alberga un museo del aceite donde se puede conocer la historia y los métodos tradicionales de producción del aceite de oliva. Este museo constituye un importante atractivo cultural y turístico, que permite a los visitantes profundizar en el conocimiento de la cultura olivarera de la zona y apreciar la evolución de las técnicas de elaboración a lo largo del tiempo.
El impacto económico de la Cooperativa San José Artesano va más allá de la mera producción y comercialización de aceite. Por un lado, genera empleo directo tanto fijo como estacional, siendo especialmente importante este último durante la campaña de recogida y procesado de la aceituna. Por otro lado, actúa como catalizador de otras actividades económicas en la zona, desde servicios asociados a la agricultura (suministros, maquinaria, asesoramiento técnico) hasta el turismo oleícola, cada vez más relevante como complemento a la actividad productiva tradicional.
En un contexto rural marcado históricamente por la emigración y el envejecimiento poblacional, la cooperativa ha contribuido decisivamente a mantener la actividad económica en Mondrón, proporcionando una salida comercial viable para los productos de los pequeños agricultores y facilitando su adaptación a un mercado cada vez más exigente. Sin la estructura cooperativa, muchos de estos pequeños propietarios habrían tenido serias dificultades para comercializar sus productos en condiciones ventajosas, lo que probablemente habría acelerado el abandono de explotaciones y la despoblación de la zona.
Mirando hacia el futuro, la Cooperativa San José Artesano enfrenta desafíos importantes como la necesidad de continuar con la modernización tecnológica, la adaptación a las exigencias crecientes en materia de sostenibilidad ambiental, y la exploración de nuevos mercados para un producto de alta calidad pero producción limitada. La capacidad de respuesta a estos retos determinará en buena medida el futuro económico de Mondrón y su comarca.
2. El olivar y la producción de aceite
El olivar constituye, sin duda, el pilar fundamental de la economía de Mondrón, configurando no solo su paisaje sino también su cultura, su sociedad y su identidad colectiva. No se trata simplemente de un monocultivo impuesto por razones económicas, sino de una actividad agraria que ha evolucionado a lo largo de siglos, adaptándose al territorio y a las condiciones sociales de cada época, hasta convertirse en el elemento definitorio de la economía local.
El cultivo del olivo en la zona tiene raíces milenarias. Estudios genéticos han demostrado que la variedad Verdial, característica de Mondrón y su comarca, fue transportada a la Península desde Oriente Próximo a bordo de embarcaciones fenicias que desembarcaban en las cercanas costas orientales de Málaga hace más de 4.000 años. Estos esquejes fueron injertados en acebuches ibéricos (olivos silvestres), dando origen a estos magníficos olivos que hoy siguen produciendo. Durante el periodo andalusí, el cultivo del olivo experimentó un notable desarrollo, con la introducción de avanzadas técnicas de cultivo y sistemas de regadío que permitieron incrementar su productividad.
La variedad Verdial, que toma su nombre del hecho de que la aceituna conserva su color verde incluso cuando alcanza su madurez, es casi exclusiva de esta comarca, concentrándose más del 90% de su cultivo en el término municipal de Periana. Esta especificidad varietal constituye un importante valor añadido y un elemento diferenciador en un mercado cada vez más competitivo y globalizado.
Una particularidad interesante del olivar de Mondrón, que lo diferencia de otros olivares mediterráneos, es que tradicionalmente ha sido de regadío en lugar de secano. Esta peculiaridad ha permitido una mayor productividad y ha influido en las características organolépticas de su aceite, caracterizado por su aroma frutado maduro y su entrada en boca fluida y dulce, con un leve amargor y picor muy equilibrados. El riego, realizado históricamente mediante sistemas de acequias que aprovechaban los recursos hídricos de manantiales y arroyos, y en tiempos más recientes mediante sistemas más tecnificados como el goteo, ha contribuido a la estabilidad y calidad de las cosechas, mitigando parcialmente el impacto de las frecuentes sequías que afectan a la región.
El ciclo anual del olivar marca profundamente el ritmo de vida de Mondrón. Tras la poda, realizada tradicionalmente a finales del invierno, la primavera trae consigo la floración de los olivos, un periodo crítico en el que las condiciones meteorológicas pueden determinar en gran medida el éxito de la polinización y, por tanto, la futura cosecha. Durante el verano, los frutos van creciendo lentamente, mientras los agricultores realizan labores de mantenimiento como el control de malas hierbas o, en años de sequía severa, riegos de apoyo para asegurar la supervivencia de los árboles. El otoño marca el inicio de los preparativos para la recolección, que tradicionalmente comienza a finales de noviembre o principios de diciembre.
La recolección tradicional se realizaba a mano, mediante el vareo (golpeo de las ramas con varas para hacer caer las aceitunas) o la ordeña (recogida directa con las manos), extendiendo previamente mantas o redes bajo los árboles para recoger las aceitunas caídas. En las últimas décadas, la introducción de vibradores mecánicos y otros sistemas más modernos ha aliviado considerablemente la dureza de esta labor, aunque muchos agricultores siguen combinando técnicas tradicionales y modernas según las características específicas de cada árbol o parcela.
La recolección es, sin duda, el momento álgido del año agrícola, movilizando a gran parte de la población local e incluso atrayendo trabajadores temporeros de otras zonas. Durante los meses que dura la campaña, la actividad en Mondrón se intensifica notablemente, con un trasiego constante de tractores, remolques y vehículos cargados de aceituna hacia la cooperativa.
Una vez en la cooperativa, las aceitunas son clasificadas, limpiadas y procesadas. Aunque la tecnología ha avanzado considerablemente, el proceso básico de extracción del aceite sigue siendo similar al utilizado desde hace siglos: las aceitunas son molturadas para formar una pasta que posteriormente es batida y centrifugada para separar el aceite de los demás componentes (agua de vegetación y orujo). La diferencia fundamental respecto a los métodos tradicionales reside en la sustitución de las antiguas prensas por sistemas continuos de centrifugación, que permiten un procesado más rápido y con mejores garantías higiénicas.
La recogida y procesado de la aceituna genera, durante los meses de campaña, una importante actividad económica que trasciende el ámbito puramente agrícola. Transportistas, operarios de almazara, mecánicos para el mantenimiento de maquinaria, técnicos de calidad, personal administrativo y comercial, entre otros, encuentran en este periodo una fuente de ingresos significativa.
Una vez obtenido, el aceite de oliva virgen extra de Mondrón destaca por sus características organolépticas excepcionales. En nariz presenta aromas frutados intensos que recuerdan a la hierba fresca, la manzana y el plátano verde, con notas de almendra y hierbas aromáticas. En boca destaca por su entrada dulce, con un amargor y picor equilibrados y una notable persistencia de sabores herbáceos y frutados. A estas cualidades sensoriales se suman las propiedades nutricionales y saludables propias del aceite de oliva virgen extra, cada vez más valoradas por consumidores informados que buscan productos naturales y beneficiosos para la salud.
En términos económicos, el olivar representa la principal fuente de ingresos para buena parte de las familias de Mondrón, ya sea como actividad principal o como complemento a otras ocupaciones. La atomización de la propiedad, con predominio de pequeñas explotaciones familiares, ha favorecido históricamente un reparto relativamente equitativo de los beneficios derivados de esta actividad, contribuyendo a la cohesión social de la comunidad.
Sin embargo, este modelo tradicional se enfrenta actualmente a importantes desafíos. La creciente competitividad del mercado del aceite de oliva, con la entrada de nuevos productores nacionales e internacionales, presiona a la baja los precios, mientras que los costes de producción tienden a incrementarse. Esta situación afecta especialmente a las pequeñas explotaciones, que tienen más dificultades para generar economías de escala. Frente a este reto, la valorización del producto a través de la calidad y la diferenciación, con iniciativas como la tramitación de una Denominación de Origen, representa una estrategia fundamental para garantizar la viabilidad económica del olivar de Mondrón.
3. Economía tradicional: Arrendamientos históricos de cortijos
La estructura económica tradicional de Mondrón, como la de muchas zonas rurales de Andalucía, estuvo históricamente marcada por un modelo de grandes propiedades (cortijos) trabajadas por campesinos en régimen de arrendamiento o jornaleros. Este sistema, que tiene sus raíces en los repartimientos realizados tras la reconquista cristiana, determinó profundamente las relaciones sociales y económicas de la zona hasta bien entrado el siglo XX.
Tras la caída de Zalia en 1485 y la posterior incorporación de sus tierras a la jurisdicción de Vélez-Málaga en 1488, el territorio donde hoy se asienta Mondrón experimentó una reorganización radical de la propiedad. Los repartimientos de tierras entre los nuevos pobladores cristianos y, especialmente, las mercedes concedidas a nobles y órdenes religiosas que habían apoyado la campaña militar, sentaron las bases de un sistema latifundista que contrastaba fuertemente con el minifundismo característico del periodo andalusí.
Los documentos históricos disponibles ofrecen valiosos testimonios sobre estos primeros repartimientos. Por ejemplo, se sabe que Don Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía, tío del rey Fernando y corregidor de Vélez, recibió 600 fanegas de tierra, entre secano y regadío. A su muerte, estas tierras pasaron a su esposa doña Catalina de Ribera, señora de Salares, Algarrobo y Beniscalera. Otros beneficiarios importantes fueron García Maldonado, alcaide de la fortaleza de Zalia (200 fanegas); Martín Ramírez de Andía, hidalgo navarro (100 fanegas); y Diego de Tapia (200 fanegas).
Durante los siglos XVI y XVII, estas grandes propiedades se consolidaron y, en algunos casos, se fragmentaron por herencias o ventas, dando lugar a cortijos de tamaño medio que seguían siendo demasiado extensos para ser trabajados directamente por sus propietarios. Así, se estableció un sistema de arrendamiento que permitía a los propietarios, a menudo absentistas residentes en Vélez, Málaga u otras ciudades, obtener rentas sin involucrarse directamente en la actividad agrícola.
Los contratos de arrendamiento de esta época, de los que se conservan numerosos ejemplos en archivos históricos, establecían con precisión las condiciones de cesión de la tierra, incluyendo la duración del arrendamiento, las rentas a pagar (generalmente en especie: trigo, cebada, aceite, etc.), las obligaciones del arrendatario en cuanto a mantenimiento y mejoras, y las restricciones sobre los cultivos o prácticas agrícolas permitidas.
Un ejemplo significativo es el documento sobre el arrendamiento del cortijo Zapata en 1706, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, que nos ofrece detalles valiosos sobre estas prácticas. En este caso, doña Juana de Anaya Vélez y Mendoza, viuda de don Francisco Navarro y Nogales, regidor de Vélez, arrienda el cortijo a Diego Martín de Lisbona, vecino de Alfarnate, por un periodo de cuatro años y una renta anual de cuarenta fanegas de trigo y cuatro de cebada, a pagar en la festividad de Nuestra Señora de Agosto.
El contrato establece condiciones detalladas sobre el cultivo, indicando que el arrendatario debe mantener el cortijo «bien labrado y cultiuado de todas las labores de que nezesitare, sembrando y cojiendo a tiempo y a tres ojas yguales; todo a ley de buen labrador». La referencia a «tres ojas yguales» alude al sistema de rotación trienal, práctica agrícola tradicional que dividía la tierra en tres partes o «hojas»: una para cereal de invierno, otra para cereal de primavera o leguminosas, y la tercera en barbecho.
El documento también prohibe sembrar «de restrojo ninguna de las ojas de dicho cortijo», excepto «un cahíz de zebada u otras semillas para ayuda a la labor», reflejando prácticas destinadas a evitar el agotamiento de la tierra. Además, incluye la renuncia expresa del arrendatario a reclamar por «esterelidad alguna por ninguno de los cassos suzedidos o que nuebamente suzedieren», lo que trasladaba todos los riesgos de malas cosechas al arrendatario.
Finalmente, se establece la obligación de dejar «en las cassas de dicho cortijo seis carretadas de paja» al finalizar el contrato, para entregarlas al siguiente arrendatario «para ayuda a las labores de dicho cortijo», mostrando un sistema que buscaba garantizar la continuidad productiva.
Durante el siglo XVIII, la documentación histórica revela la existencia de grandes cortijos en el entorno de Mondrón, algunos de los cuales llegaban hasta las mismas casas del pueblo. Entre los más importantes se encontraban:
- El cortijo de El Algarrobal (o Garrobal) de Gelo, propiedad del Convento y Monjas Bernardas, de Málaga, arrendado en 1770 a Salvador Martín Holgado y su hijo Antonio Martín Hurtado.
- El cortijo de El Ruedo, propiedad del Convento y Monjas Clarisas, de Vélez-Málaga, arrendado a José de Frías Palma.
- El cortijo de Los Peñones de Aguas, propiedad de Dª. María Antonia Marín Santiago, viuda, de Vélez-Málaga.
- El cortijo de El Encinar, propiedad de D. Francisco Fernández, de Sedella, familiar del Santo Oficio de la Inquisición.
Además de estos grandes cortijos existían otros de menor entidad como El Cerrillo, el Cortijo Blanco, El Toril, La Muela, Puerto del Sol, o Marchamona, todos ellos documentados en el siglo XVIII.
Un punto de inflexión en este sistema económico se produjo a finales del siglo XVIII, cuando, tras un largo pleito ante el Consejo Supremo de Castilla, los vecinos de Periana (y por extensión de Mondrón) consiguieron el arrendamiento de las tierras que hasta entonces habían trabajado como asalariados. Este cambio, aunque no alteró la estructura de la propiedad, sí modificó significativamente las relaciones económicas, permitiendo a los campesinos retener una mayor parte del valor de su trabajo y adquirir un mayor grado de autonomía en la gestión de las explotaciones.
Un caso particularmente interesante es el del cortijo de La Muela, documentado desde principios del siglo XVII cuando pertenecía a Don Antonio Baeza. Tras pasar por diversos propietarios, incluyendo a Don Juan Triviño de Torrox y los hermanos Prado Triviño, acabó siendo adquirido colectivamente por los vecinos de Periana el 15 de octubre de 1822. Este hecho, documentado en una escritura de compraventa, refleja un temprano ejemplo de acción colectiva por parte de la comunidad rural para acceder a la propiedad de la tierra: 67 vecinos de Periana se unieron para comprar el cortijo por un precio de 77.220 reales de vellón.
Durante el siglo XIX, las desamortizaciones, especialmente la de Mendizábal (1836-1837) y la de Madoz (1855), pusieron en el mercado tierras anteriormente en manos de la Iglesia y los municipios. Sin embargo, estas medidas no siempre beneficiaron a los pequeños campesinos, ya que las tierras fueron adquiridas principalmente por la burguesía urbana, que en muchos casos mantuvo el sistema de explotación basado en arrendamientos o trabajo asalariado.
Este sistema económico tradicional basado en grandes cortijos arrendados o trabajados por jornaleros ha dejado una profunda huella en la estructura socioeconómica de Mondrón. Aunque a lo largo del siglo XX la estructura de la propiedad ha evolucionado hacia un mayor predominio de pequeñas explotaciones familiares, en parte debido a la parcelación de antiguos latifundios por herencias o ventas, todavía pueden identificarse en el territorio algunas grandes propiedades que recuerdan aquella organización territorial.
4. Otras actividades económicas pasadas y presentes
Si bien el olivar ha sido y sigue siendo el pilar fundamental de la economía de Mondrón, a lo largo de su historia la comunidad ha desarrollado otras actividades económicas que han complementado los ingresos de sus habitantes y han contribuido a una economía más diversificada y resiliente.
Ganadería
La ganadería ha constituido históricamente una actividad complementaria significativa en la economía local. Los documentos históricos revelan la importancia de la trashumancia en la zona, con las fuentes de Mondrón y Periana actuando como abrevaderos-descansaderos para los ganados trashumantes que recorrían el camino entre Alfarnate y Vélez-Málaga. El reconocimiento oficial de esta función por parte de los Reyes Católicos, con la asignación de dos fanegadas de tierra comunal alrededor de la fuente de Mondrón y doce alrededor de la de Periana, confirma la relevancia de esta actividad.
Además de la trashumancia, los propios habitantes de Mondrón mantenían ganado, principalmente ovino y caprino, aprovechando los pastizales de las zonas montañosas circundantes. Esta actividad no solo proporcionaba carne, leche y lana para el autoconsumo y la venta, sino que también generaba estiércol para los cultivos, en un ejemplo de economía circular tradicional.
También está documentada la cría de ganado porcino, que aprovechaba subproductos agrícolas y recursos forestales como bellotas y castañas. En el contrato de arrendamiento del cortijo Zapata de 1706, se menciona la obligación del arrendatario de entregar «un puerco de ochenta libras» como parte de la renta, lo que indica la importancia económica de estos animales.
Actualmente, la ganadería ha perdido gran parte de su importancia económica en Mondrón, quedando reducida a algunas explotaciones de ovino y caprino, y a la cría de cerdos, principalmente para autoconsumo o venta local.
Actividades industriales tradicionales
La disponibilidad de cursos de agua permanentes permitió el desarrollo de diversas actividades industriales tradicionales que aprovechaban la energía hidráulica. Entre ellas destacaron:
- Molinos harineros: Documentados desde el siglo XVI, estos ingenios aprovechaban la fuerza del agua para mover las piedras que molían el trigo y otros cereales. Un ejemplo es el molino harinero mencionado en el documento sobre los Baños de Vilo de 1877, perteneciente a Rafael Zamora Ruiz. Estos molinos, ubicados estratégicamente junto a ríos y arroyos con suficiente caudal y desnivel, constituían elementos esenciales de la economía rural tradicional.
- Molinos de aceite: Aunque la molienda de aceituna no requería necesariamente energía hidráulica, algunos molinos aprovechaban esta fuente de energía para algunas fases del proceso. En la escritura de arrendamiento del cortijo «La Jamuga y Vegas de Blas de Torres» de 1770 se menciona específicamente que la propiedad incluía «molino de aceite», lo que indica la importancia económica de estas instalaciones.
- Batanes: El manantial de El Batán debe su nombre precisamente a la existencia de uno de estos ingenios hidráulicos utilizados tradicionalmente para el enfurtido de paños en la industria textil artesanal. Los batanes aprovechaban la fuerza del agua para accionar grandes mazos de madera que golpeaban y compactaban los tejidos, mejorando su textura y resistencia.
Estas actividades industriales tradicionales no solo complementaban la economía agraria, sino que también configuraban puntos de encuentro e intercambio social, donde los agricultores acudían a transformar sus productos y compartir noticias e informaciones.
Con la industrialización y la mejora de las comunicaciones, estas actividades fueron perdiendo relevancia, siendo sustituidas por instalaciones más modernas y centralizadas. Actualmente, solo quedan algunos vestigios físicos de estos ingenios, reconvertidos en viviendas o instalaciones agrícolas, aunque su recuerdo permanece en la toponimia y en la memoria colectiva.
Comercio y servicios
El comercio ha sido históricamente una actividad económica secundaria pero significativa en Mondrón. La aldea, situada en una encrucijada de caminos que conectaban Alfarnate con Vélez-Málaga y otras poblaciones circundantes, era un punto natural de intercambio.
Los documentos históricos mencionan establecimientos como ventas y posadas que daban servicio a viajeros y comerciantes. Por ejemplo, en 1758 se documenta la existencia de la Venta del Mellado, regentada por Juan de Moya, que ofrecía alojamiento, comida y bebida a los que transitaban por estos caminos.
El comercio local estaba principalmente orientado al abastecimiento de productos básicos, con pequeñas tiendas que ofrecían alimentos no producidos localmente, tejidos, herramientas y otros artículos necesarios para la vida cotidiana. Por otra parte, los excedentes agrícolas locales, especialmente el aceite, se comercializaban a través de mercaderes que los transportaban a centros de consumo más importantes.
Actualmente, el sector comercial de Mondrón se mantiene a un nivel básico, con algunas tiendas de alimentación y bares que atienden las necesidades cotidianas de residentes y visitantes. Para compras más especializadas o variadas, los habitantes se desplazan a Periana o a núcleos urbanos más grandes como Vélez-Málaga.
Balneario de Baños de Vilo
Aunque no ubicado exactamente en Mondrón sino entre éste y Periana, los Baños de Vilo constituyeron durante siglos un importante recurso económico para toda la zona, incluyendo Mondrón. Sus aguas medicinales sulfurosas, que brotan a 21 grados centígrados, atrajeron a numerosos bañistas desde épocas remotas.
El desarrollo del balneario como establecimiento formal comienza en el siglo XVIII. En 1736, el regidor de Vélez-Málaga, Don Juan de Torres Miranda, ordena la primera intervención oficial para acondicionar los baños, separando las zonas de hombres y mujeres. A lo largo de ese siglo se realizan diversas mejoras, como la construcción de estanques y, en 1828, de una ermita financiada mediante colecta popular y espectáculos benéficos.
El auge del balneario se produce en el siglo XIX, cuando alcanza prestigio nacional, atrayendo a visitantes ilustres como el General Narváez. Sin embargo, la indefinición sobre su propiedad (disputada entre particulares, el Ayuntamiento de Vélez y el de Periana) y las deficientes comunicaciones limitaron su desarrollo.
La actividad del balneario generaba ingresos directos e indirectos para los habitantes de Mondrón, que proporcionaban alojamiento, alimentos, servicios de transporte o trabajaban temporalmente en las instalaciones. Tras el terremoto de 1884 y una catastrófica tormenta en 1907, el balneario inició un declive del que no llegó a recuperarse completamente.
Recientemente, el Ayuntamiento de Periana ha adquirido los terrenos de los antiguos baños y ha construido un conjunto de apartamentos destinados principalmente al turismo rural, recuperando parcialmente la actividad económica vinculada a este recurso.
Actividades recientes: Turismo rural y diversificación
En las últimas décadas, la economía de Mondrón ha experimentado una cierta diversificación, con el desarrollo de nuevas actividades que complementan a la tradicional agricultura olivarera. Entre ellas destacan:
- Turismo rural: El atractivo paisajístico, la tranquilidad del entorno y la riqueza cultural de Mondrón han propiciado el desarrollo de un incipiente turismo rural, con alojamientos rurales, actividades de naturaleza y gastronomía como principales alicientes. La Cooperativa San José Artesano contribuye a esta actividad con su museo del aceite, que permite a los visitantes conocer la historia y los métodos tradicionales de producción del aceite de oliva.
- Cultivos tropicales: En las últimas décadas, el paisaje agrícola de Mondrón se ha enriquecido con la introducción de cultivos tropicales como aguacates y mangos, que han encontrado en el microclima de la zona condiciones adecuadas para su desarrollo. Estos cultivos, aunque todavía minoritarios frente al omnipresente olivar, ofrecen una alternativa de diversificación económica y han demostrado una buena rentabilidad.
- Construcción y servicios asociados: La llegada de residentes extranjeros, principalmente británicos, que han adquirido y rehabilitado viviendas en la zona como residencias permanentes o segundas residencias, ha generado actividad en el sector de la construcción y servicios asociados (fontanería, electricidad, jardinería, etc.). Este fenómeno, aunque limitado en comparación con zonas costeras, ha contribuido a diversificar la economía local.
Estas nuevas actividades, junto con la tradicional producción de aceite de oliva, configuran el actual panorama económico de Mondrón, caracterizado por una creciente diversificación que, sin embargo, mantiene como eje central el olivar y sus productos.
5. Retos económicos actuales
La economía de Mondrón, como la de muchas zonas rurales similares, se enfrenta actualmente a diversos desafíos que condicionarán su evolución futura. Estos retos, que tienen tanto una dimensión económica como social y ambiental, requerirán respuestas innovadoras y sostenibles por parte de la comunidad, las empresas y las administraciones públicas.
Envejecimiento poblacional y relevo generacional
Uno de los desafíos más acuciantes es el envejecimiento de la población activa en el sector agrario, principal motor económico de Mondrón. Muchas explotaciones olivareras están gestionadas por agricultores de edad avanzada, y la falta de relevo generacional plantea interrogantes sobre el futuro de estas tierras. Los jóvenes, atraídos por las oportunidades laborales y educativas de las ciudades, a menudo abandonan el medio rural, provocando un progresivo envejecimiento demográfico.
Este fenómeno no es exclusivo de Mondrón, sino que afecta a gran parte del medio rural español, constituyendo uno de los principales componentes del problema conocido como «España vaciada». La reversión de esta tendencia requiere políticas integrales que mejoren la calidad de vida en el medio rural, faciliten el acceso de los jóvenes a la tierra y a la vivienda, y generen oportunidades económicas atractivas.
En el caso específico de Mondrón, la existencia de la Cooperativa San José Artesano puede jugar un papel fundamental en este ámbito, facilitando la incorporación de jóvenes agricultores a través de servicios de asesoramiento, formación y apoyo técnico. Asimismo, el desarrollo de actividades económicas complementarias, como el turismo rural o la transformación agroalimentaria, puede crear oportunidades laborales que retengan a la población joven o incluso atraigan nuevos pobladores.
Competencia y sostenibilidad del olivar tradicional
El olivar tradicional de Mondrón, basado en la variedad Verdial, se enfrenta a una creciente competencia tanto interna como externa. Por un lado, la introducción de variedades más productivas como la Picual y la Hojiblanca, que si bien presentan ventajas agronómicas, suponen una pérdida de biodiversidad agrícola y de un patrimonio genético único. Por otro lado, la competencia de aceites procedentes de nuevas zonas productoras, tanto nacionales como internacionales, con menores costes de producción, presiona a la baja los precios.
Frente a este reto, la estrategia más prometedora pasa por la diferenciación cualitativa del producto. El aceite de oliva virgen extra de la variedad Verdial de Mondrón posee características organolépticas únicas, reconocidas en numerosos certámenes internacionales. La valorización de este patrimonio, a través de la tramitación de una Denominación de Origen, el desarrollo de estrategias de marketing que destaquen su singularidad, y la educación del consumidor sobre sus cualidades y beneficios, pueden permitir acceder a segmentos de mercado de mayor valor añadido.
Paralelamente, es necesario avanzar hacia sistemas de producción más sostenibles y eficientes. La adopción de prácticas agroecológicas que reduzcan el uso de insumos externos, mejoren la fertilidad natural del suelo y favorezcan la biodiversidad, puede contribuir tanto a reducir costes de producción como a mejorar la sostenibilidad ambiental de las explotaciones. La modernización tecnológica, especialmente en aspectos como la gestión eficiente del agua o la optimización de labores agrícolas, también puede mejorar la competitividad sin comprometer la calidad del producto.
Escasez de agua y cambio climático
La escasez de agua constituye probablemente el desafío ambiental más acuciante para la economía de Mondrón. Siendo un problema recurrente en la región mediterránea, se ha intensificado en las últimas décadas posiblemente debido al cambio climático, con una disminución de las precipitaciones medias y un aumento de los episodios de sequía severa. Esta situación se ha visto agravada por la expansión de cultivos con altas necesidades hídricas, como los tropicales anteriormente mencionados.
Las proyecciones climáticas para la región mediterránea prevén un incremento de las temperaturas medias, una disminución de las precipitaciones totales y un aumento de los eventos climáticos extremos (sequías, olas de calor, lluvias torrenciales). Estos cambios afectarán no solo a la disponibilidad de agua sino también a los ciclos fenológicos de los cultivos, los patrones de plagas y enfermedades, y la productividad agrícola en general.
La adaptación a estas nuevas condiciones climáticas requerirá un enfoque multidimensional que incluya:
- Mejora de la eficiencia en el uso del agua, tanto a nivel de infraestructuras (reducción de pérdidas en conducciones, modernización de sistemas de riego) como de prácticas agrícolas (riego deficitario, mantenimiento de cubiertas vegetales, etc.).
- Diversificación de cultivos y variedades, seleccionando aquellos mejor adaptados a las nuevas condiciones climáticas.
- Investigación aplicada sobre técnicas de cultivo adaptadas al cambio climático, en colaboración con instituciones académicas y centros de investigación.
- Gestión sostenible de los recursos hídricos a nivel de cuenca, con una planificación a largo plazo que tenga en cuenta las proyecciones climáticas y las necesidades de todos los usuarios.
Diversificación económica y desarrollo sostenible
Aunque el olivar seguirá siendo presumiblemente el sector económico dominante en Mondrón, la diversificación económica puede contribuir a reducir la dependencia de un solo producto, aumentar la resiliencia frente a fluctuaciones de mercado o problemas específicos del sector, y crear oportunidades laborales más variadas que atraigan a población joven y cualificada.
Entre las áreas con mayor potencial para esta diversificación destacan:
- Turismo rural sostenible: Mondrón, con su rico patrimonio natural, paisajístico y cultural, ofrece atractivos para un turismo de calidad interesado en experiencias auténticas, gastronomía local y contacto con la naturaleza. El desarrollo de una oferta turística basada en la calidad y la sostenibilidad, que ponga en valor el patrimonio local sin masificarlo ni banalizarlo, puede generar ingresos complementarios para muchas familias.
- Transformación agroalimentaria: La elaboración de productos derivados del aceite de oliva (cosmética natural, conservas, etc.) o de otros productos locales (mermeladas de frutas tropicales, productos cárnicos artesanales, etc.) puede añadir valor a las materias primas producidas en la zona y generar empleo cualificado.
- Servicios a la comunidad: El envejecimiento poblacional genera una creciente demanda de servicios de proximidad, desde atención a personas mayores hasta mantenimiento de viviendas, que pueden convertirse en nichos de empleo para la población local.
- Teletrabajo y economía digital: La mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones está permitiendo que profesionales de diversos ámbitos puedan desarrollar su actividad desde zonas rurales, fenómeno que se ha acelerado tras la pandemia de COVID-19. La atracción de estos «nómadas digitales» puede dinamizar la economía local y aportar nuevas perspectivas y conocimientos.
La implementación exitosa de estas estrategias de diversificación requerirá una combinación de iniciativa privada, apoyo público y colaboración comunitaria. Programas de formación adecuados a las necesidades locales, acceso a financiación para proyectos innovadores, y una planificación territorial que facilite el desarrollo sostenible de nuevas actividades, serán elementos clave para avanzar en esta dirección.
En conclusión, la economía de Mondrón se encuentra en un momento de transición, donde junto a la actividad tradicional del olivar emergen nuevas oportunidades y desafíos. La capacidad de la comunidad para preservar y valorizar su patrimonio olivarero, adaptándolo a las exigencias actuales de sostenibilidad y calidad, al tiempo que desarrolla actividades complementarias que diversifiquen su base económica, determinará en buena medida su viabilidad y dinamismo futuro.